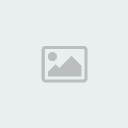La ejecución de Caryl Chessmann, el «bandido-escritor», parecía que fuera a provocar, justo en los días posteriores, una discusión pública sobre la pena de muerte. ¿Pero qué ha sucedido después? El clamor periodístico y radiotelevisivo ha desaparecido pronto, igual que los vapores de ácido cianhídrico que mataron a Chessmann. ¿Era necesario ponerse a discutir sobre el principio de la pena de muerte y ver si tal principio está de acuerdo con el armazón doctrinario y moral sobre el cual pretenden apoyarse la sociedad y el estado burgués?
Demasiado incómodo para los escritores reclutados por los diarios y revistas de gran tirada. Es más fácil y rentable especular románticamente sobre la alucinante aventura personal de un hombre mantenido durante doce años en el umbral de la cámara de gas. Y así han actuado, no sólo los escritores de la burguesía y occidentales, sino también aquellos que pretenden reclamarse a las tradiciones revolucionarias del proletariado. El cometido de la prensa de estos señores es el de hacer reír o llorar al público, no precisamente el de hacerle capaz para la discusión científica.
No utilizamos por casualidad el adjetivo «científico». El principio de la pena de muerte se considera y se discute desde el punto de vista científico. Ciertamente no tenemos la intención de aludir a la parte del corpus científico que está constituido por las ciencias naturales. Cuando nos topamos con cuestiones exquisitamente sociales, como precisamente la discusión sobre la pena de muerte, aparece con toda su falsedad el mito del progreso social como derivado del progreso de las ciencias. Para tales cuestiones las ciencias naturales no tienen respuesta. Si es justo o injusto condenar a muerte un ser humano; si compete a la sociedad, representada por el Estado, el derecho de quitar la vida a aquellos que se rebelan contra sus leyes y convenciones; son cuestiones a las cuales sólo es posible responder de dos modos, es decir: desde el punto de vista fideísta-idealista, que es la manera conservadora y burguesa, y desde el punto de vista del materialismo dialéctico, que es la manera revolucionaria y proletaria.
Para desbrozar el terreno de la discusión de prejuicios vanos, conviene antes de nada aclarar cómo la distinción entre Estados que mantienen la sanción capital y Estados que la han abolido es del todo ilusoria. Todo Estado, en cuanto organización de fuerza armada e instrumento de represión, se adjudica a sí mismo el derecho de quitar la vida a aquellos que desenvuelven actividades contrarias a las bases de la organización social vigente. La hipocresía democrática llega a negar al Estado el derecho de infligir la pena capital a los responsables de delitos comunes; pero la más libre de las constituciones democráticas se detiene ante el delito de «alta traición», que, en tiempos de agitación social, siempre puede ser invocado por el poder ejecutivo para mandar al verdugo aquellos que no se les hace responsables de delitos comunes, sino de rebelión contra el orden constituido. Tratando el caso de Italia, se podría hacer una lista, sin duda bastante larga, de las ejecuciones capitales que la policía, en pleno régimen de abolición, ha efectuado en las calles y plazas de la península, abriendo fuego sobre obreros y campesinos reclamando el derecho a la vida y al trabajo. Dejar tirados sobre el pavimento a los braceros sicilianos o a los obreros de las ciudades industriales del norte, para los cuales ni siquiera se puede impugnar el delito de «alta traición», ¿qué otra cosa significa, sino que el Estado burgués se reserva el derecho de infligir la pena de muerte aún cuando ésta no la contempla, no sólo el Código Penal, tampoco la libertad de expresión, el derecho a protestar, en fin, las diversas actas y estatutos de los diversos derechos humanos...?
La cuestión fundamental que hace falta responder, para llegar a una conclusión lógica, es en nuestro caso la siguiente: ¿Corresponde a la organización social el derecho de quitar la vida al individuo que se revuelve contra ella?
Para responder a tal pregunta, hace falta resolver otra cuestión. Visto que se discute de la vida física del individuo, se necesita pues establecer, de qué recibe el individuo la vida. Está claro que no se trata de una mera cuestión biológica. Se trata, en cambio, de ver qué condiciones objetivas permiten la existencia del individuo. Es en este terreno en el que la concepción fideísta-idealista incurre en la primera contradicción.
Para el fideísmo el fulcro de la vida social, incluso del mundo, está fuera de ella. Todo viene de Dios, de la Divina Providencia: las leyes naturales y morales, la vida y la muerte de los individuos y de la especie. Pero, apenas admitido que la divinidad existe, que lo ve todo y que es omnipotente, el fideísta le invoca la abdicación en favor del Estado. En la práctica, aparte de las sutiles distinciones sofísticas de los curas, el Estado se arroga todos los poderes y todos los derechos atribuidos a Dios: la vida social entera, también en las repúblicas más «libres», cae bajo el control directo del Estado.
La sentencia evangélica «Dad a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar», se resuelve, en la práctica, en una especie de diarquía, por la que Dios continúa reinando en los abismos de los cielos, mientras el Estado, insaciable Moloch, hace las veces en el mundo social. Así sucede que se proclama el origen divino de la vida, después se atribuye al Estado, representado por jueces, carceleros y verdugos, el derecho de quitar al individuo rebelde o a pueblos enteros (como demuestra la historia desde los emperadores asirios a Hitler) esa vida que se proclama ser una especie de chispa del fuego divino. Pero, tal admisión, ¿no contrasta con las concepciones generales del mundo y de la sociedad propios de los fideístas? Si la vida es un don divino, ¿no corresponde al creador único de todas las cosas, y no al Estado, pretender la devolución de la misma? Ahora bien, no hace falta estar instruido en la historia de las religiones, para saber que precisamente éstas reconocen al Estado el derecho de infligir la pena de muerte, exceptuada alguna secta de importancia desdeñable.
No nos referimos ciertamente a las religiones primitivas, como por ejemplo, la de los aztecas. Estos reconocían a sus curas incluso el derecho de celebrar ritos a base de sacrificios humanos. Pero los habitantes de la América precolombina eran, a decir de los nobles conquistadores pos-colombinos, semisalvajes o salvajes tout court. Ahora bien, aunque es cierto que la Iglesia Católica honra a Dios desde hace siglos con ritos distintos al sacrificio humano, incluso la Iglesia romana surgió contra el mundo pagano, al que le gustaba hacer del sacrificio humano un número de variedad en los circos; también es verdad que jamás la Iglesia Católica ha negado al Estado el derecho de matar, aún más, consideremos la larga época en la que la Iglesia Católica, más que instrumento de Estado como lo es hoy bajo el capitalismo, era ella misma Estado. Pues bien, sabemos todos que los Papas de Roma, aun proclamando a diario el origen divino de la vida, nunca cesaron de aplicar la pena de muerte mientras conservaron el poder temporal. Dejamos para los anticlericales, habituados a ver en el curso de la historia una lucha perenne entre curas y laicos, la voluptuosidad de volver a evocar las bestialidades de la Santa Inquisición o las perversidades tenebrosas de la Compañía de Jesús. No nos escandaliza en absoluto el hecho de que el Estado pontificio, es decir, un Estado gobernado por una jerarquía eclesiástica, infligiera ampliamente la pena de muerte, cometiendo a veces espantosas matanzas (como la de los albigenses del siglo XIII). Nosotros los materialistas dialécticos, por primera vez en la historia, hemos despojado a cualquier Estado, cualquiera que sea su forma de poder, de toda nebulosa superestructura mística y reverencial. Teocrático o autocrático, eclesiástico o laico, totalitario o democrático el Estado es siempre una máquina organizada para ejercer la violencia, para constreñir las mentes y los cuerpos, con la ayuda del carcelero y el verdugo.
La cuestión que nos interesaba particularmente, es el por qué de esa contradicción extrema respecto a la pena de muerte, que surge de la actitud práctica de los fideístas frente a sus postulados teóricos. Si la concepción fideísta reconoce para la vida un origen divino, es decir, postula la existencia de todo individuo como consecuencia de un acto creativo de la divinidad, sería lógico por ello esperar un rechazo a reconocer al Estado el derecho de infligir la pena de muerte. Pero esto no sucede. Hemos oído a personalidades del mundo católico criticar el comportamiento de las autoridades americanas en lo que se refiere a Chessmann. Se les ha reprochado la despiadada serie de aplazamientos que durante doce años ha tenido el desventurado en la antesala de la muerte. Pero no hemos oído condenar el principio de la pena de muerte. Ni existen, por lo tanto, documentos oficiales de la Iglesia Católica en el que se niegue al Estado el derecho a matar.
Está claro que si los fideístas fueran libres para sacar las consecuencias de sus postulados fundamentales, deberían reconocer que sólo le compete al Dios creador la facultad de quitar la vida a los hombres. Si no llegan a tal consecuencia, esto sucede porque hay exigencias sociales no suprimibles que lo impiden. Para la sociedad dividida en clases económicas antagonistas, es decir, en clases que producen y clases que viven del trabajo ajeno, la existencia del Estado es indispensable. Sin el Estado, es decir, sin la organización del poder de la clase dominante, las clases explotadas no se someterían a su condición. La coerción física de aquellos que rechazan obedecer las leyes que aseguran la conservación del modo de producción, es una exigencia vital para la clase dominante. La misma supresión del «delincuente» es una garantía de la conservación del orden. Y ya que la clase dominante y sus sostenedores están inducidos a identificar la ruina del propio poder con la ruina de toda la sociedad -- como hicieron los patricios romanos, después la aristocracia feudal y ahora la burguesía capitalista, que incluso habla de muerte atómica de la misma especie humana -- la supresión del trasgresor de la ley es vista como un acto de terapéutica social y como un acto ético.
Situado en esta vía el fideísta puede tranquilamente llegar a la conclusión de que la pena de muerte es conciliable con la idea de la existencia de Dios y de la creación. De esta manera el Estado llega a ser «ético», se transforma en una prolongación de la mano de Dios; y Franco, Singman Rhee, Chang Kai Shek, se convierten en los ejecutores de su voluntad. Si la Alemania nazi hubiera vencido la guerra, también Hitler, como en su día Gengis Khan, entraría en la lista de los vicarios terrenales de la Providencia. El odio de clase, y más aún, la guerra de los explotadores atormentados por el espectro de la Revolución, hace ver lógico cada contra sentido, consecuente cada contradicción, sacrosanto todo lo mortífero y abyecto que la necesidad de conservación del orden constituido suscita en las cabezas y en la «región precordial» de la clase dominante.
La aceptación del principio de la pena de muerte es una típica contradicción en la que cae el pensamiento de los fideístas, ellos tienen necesidad de Dios para justificar la existencia del Estado, es decir, de la división en clases de la sociedad; y del Estado para perpetuar con la fuerza las influencias contrarrevolucionarias de la religión. Hay que decir que los fideístas se pueden equiparar a los idealistas, que no creen en Dios sino en sucedáneos suyos, como la Idea, la Consciencia, etc. Por eso, casamos los primeros con los segundos.
Por todo lo dicho, alguien podría extraer conclusiones equivocadas sobre nuestro análisis, confundiéndonos por anarquistas. Sin embargo no somos anarquistas. El marxismo ha estudiado la anatomía del Estado, y ha descubierto que el Estado es una máquina destinada a servir al poder revolucionario comunista. Las transformaciones revolucionarias aportadas al modo de producción de los bienes materiales -- y no sólo a éste, sino también a las formas matrimoniales bajo las cuales tiene lugar el proceso de la reproducción humana -- harán superfluo el Estado, en la medida en que expulsarán de la economía y del matrimonio la forma propietaria, borrando las clases. Pero mientras que el proletariado deba luchar, en una posición dialécticamente invertida, «como clase dominante» para extirpar las infames instituciones heredadas del capitalismo, se necesitará ejercer la dictadura estatal sobre el enemigo burgués. Esto significa que el Estado obrero deberá reprimir los conatos contrarrevolucionarios con la fuerza armada, con las prisiones y también con la necesidad de la supresión física de los propios adversarios.
Llegados a este punto se nos podría objetar: «Pero hasta el momento vosotros, ¿no habéis criticado ni una sola vez las sociedades pasadas y presentes, las iglesias y los Estados, que continuamente han hecho y hacen uso de la pena de muerte?».
A lo que sencillamente respondemos que no hacemos la crítica de la pena de muerte, sino de las justificaciones que de ella dan con carácter doctrinario los ideólogos del campo fideísta-idealista. La pena de muerte es una necesidad en la sociedad de clase. Si es moral o inmoral es una cuestión vana. Ella es necesaria, como es necesario el Estado que sirve para salvaguardar la dominación de una clase privilegiada sobre las clases trabajadoras. Pero, pensándolo bien, ¿es sólo en los casos en los que se arrastra al patíbulo a los condenados cuando se explica la fuerza y la violencia del Estado? ¿O no ocurre que el poder coactivo de la máquina estatal se explica, en todos los momentos de la vida social, es decir, en todos los momentos en los que la mayoría de los hombres y de las mujeres está constreñida a ver la propia fuerza de trabajo, en un proceso productivo controlado monopolistamente por la clase dominante? El Estado, la fuerza organizada y armada de la clase dominante, aunque las cárceles rebosen de prisioneros, sólo en casos excepcionales aplica la violencia. Normalmente, para frenar a las masas explotadas es suficiente la amenaza que sobre ellas hace planear la máquina de represión estatal, con sus cuerpos armados, sus cuerpos de policía, las cárceles y los patíbulos. Para vergüenza de las falsas ideologías democráticas, allí donde existe el Estado el entramado social se mantiene unido por la fuerza, por la amenaza, en una palabra por la constricción.
Sólo quien no está habituado a ver dividida en clases la sociedad, tiene necesidad de casos emocionales, como la ejecución de un criminal (o alguien así considerado) por obra de la máquina represiva del Estado , para ver en éste la organización de la violencia. Pero limitemos nuestra discusión al argumento de la pena de muerte. Que ésta sea una necesidad social, en una sociedad dividida en clases, se demuestra precisamente por el hecho de que los escritores del campo fideísta-idealista están obligados, para justificar su práctica, a contradecir los principios fundamentales de su concepción del mundo.
No se puede pretender que una sociedad dividida en clases económicas pueda pasar sin el Estado. El estudio de la dinámica social -- por esto decíamos al principio que las ciencias naturales son sólo una parte de la actividad científica -- conduce rigurosamente a tal resultado. Pero reconocer la necesidad de la existencia del Estado significa reconocer al Estado el derecho a matar. Esta es la ley fundamental del desarrollo histórico, considerado desde el punto de vista materialista-dialéctico. Y, si esta ley rige en todos los tipos de sociedades clasistas, necesariamente y transitoriamente deberá regir también en el tipo de sociedad futura, en la cual la clase obrera se organizará en clase dominante contra la burguesía. El proletariado debe levantar la máquina estatal propia, una máquina de tipo particular, como veremos, al mismo tiempo que procede a la demolición del Estado burgués. Y quien dice Estado obrero dice con esto mismo «derecho del Estado obrero a mandar a la muerte a los propios enemigos». El Estado obrero no puede «abolir» la pena de muerte: la pena de muerte se abole cuando es abolida toda pena. Y esto no es tarea del Estado, ni siquiera del Estado obrero.
Un Estado que abole las penas es un absurdo lógico. Repetimos, el Estado existe precisamente para amenazar o infligir penas, y cualitativamente importa poco que se trate de una multa o del suplicio capital. Las ideologías hipócritas respecto a la función «ética» del Estado no lograrán jamás, mientras existan las clases y por ello la lucha de clase, probar que el Estado tenga otra función que la de salvaguardar el poder económico y social de la clase dominante.
Ni siquiera la revolución del proletariado puede sustraerse a la ley fundamental del desarrollo histórico. Ella debe construir la propia dictadura y ejercitarla por medio del partido comunista, el único que tiene valor para declararse abiertamente como partido de una sola clase. Debe mantener en pie el principio del delito y de la pena, es decir declarar una serie de prohibiciones y castigar a quien se convierte en su trasguesor. Pero la dictadura del proletariado es un Estado de tipo especial, en cuanto tiende a facilitar esas transformaciones revolucionarias en el modo de producción y en los ordenamientos familiares que deberán hacer superflua, en la fase superior del comunismo, la misma dictadura. ¿Pero qué significa «extinción» del Estado? Significa precisamente extinción gradual del principio del delito y de la pena que, desde el inicio de la civilización hasta nuestros días, ha imperado con dureza sobre la vida de los hombres. Significa pues que sólo el comunismo pleno puede suprimir no sólo la pena de muerte, sino toda pena.
Sólo quien concibe el Bien y el Mal como entidades metafísicas que se disputan el corazón humano, puede creer en la eternidad del delito. Nosotros no creemos en esto en absoluto, porque sabemos que no existe el Mal, sino que existen una serie complicada de trasgresiones de determinadas prohibiciones que son impuestas a los hombres, no por el mundo sobrenatural ni por el mundo natural, sino por las exigencias de la dominación de clase. Es la prohibición lo que determina el delito; no es en absoluto cierto lo contrario. La prohibición «no robar», por aducir un ejemplo, puede muy bien figurar en las tablas de las leyes que la Biblia atribuye a Moisés, en una escena dramática, bajo dictadura divina. Pero el hurto, la rapiña, el asalto, es decir toda forma de apropiación violenta de los productos sociales, presupone, no ya los mal afamados «instintos delictivos» que el hombre llevaría en su interior, revueltos con las opuestas tendencias benéficas, sino una violación del modelo de conducta social impuesto por la apropiación privada de los productos del trabajo social.
Análogo razonamiento puede hacerse para los delitos que conciernen, no a la forma de producción de los bienes materiales, sino a las formas matrimoniales bajo las que los hombres se reproducen, y que son también ellas un producto histórico. Anticipando lo que diremos en un próximo artículo, todos los delitos, grandes y pequeños, que los códigos modernos prevén, se pueden agrupar en dos grandes categorías: delitos contra la forma de producción y delitos contra la forma de reproducción de la especie. Esto hará reír sarcásticamente a los leguleyos armados con sus textos sagrados. Pero ciertamente nosotros no escribimos para ellos.
Las revoluciones sociales acaecidas hasta nuestros días, prácticamente han dejado invariantes, los principios generales que gobiernan la gravosa materia de los delitos y las penas. No podían hacer otra cosa, porque eran transformaciones sociales que tendían a transformar, no a suprimir, el derecho de propiedad, el principio de la apropiación privada de los productos del trabajo social. Sólo la supresión de la economía propietaria, de la que el matrimonio monógamo es necesario complemento, puede borrar el significado mismo del delito y por tanto de la pena. El hombre podrá finalmente relegar al museo de los horrores el tribunal y la cárcel, cuando haya abatido las miles de prohibiciones que circundan, a modo de barrera invisible de alambre de espino, su actividad vital. Pero no es el hombre individuo, sino el hombre social, el que puede liberarse, suprimiendo con la acción revolucionaria la división de la sociedad en clases.
La aparición del Estado señala el paso de lo que comúnmente se llama prehistoria a lo que comúnmente se llama civilización. ¿Pero representa un progreso en la evolución moral de la especie? Ciertamente, a la evolución biológica de la especie humana ha acompañado una evolución moral, en el sentido de que el instinto primordial animal, que hoy observamos ser la base de la asociación de algunas especies animales, ha ido transformándose en el sentimiento consciente de la solidaridad. Está claro que el homínido prehistórico, a medida que se alejaba del nivel puramente zoológico y se humanizaba, tomaba cada vez más clara conciencia de los beneficios derivados de la vida colectiva. De tal modo la necesidad objetiva de la asociación y del esfuerzo colectivo, impuestos por la lucha contra el ambiente natural hostil, se convertía, en la conciencia de los hombres, la ley fundamental de su vida, esto es un mandamiento moral.
Importa poco saber que tal decisiva conquista humana se manifestaba en formas rudas e ingenuas. Las grandes religiones pertenecen a la edad del Estado, a la época en la que la vida del clan y de la tribu ya ha desaparecido, o está estrechada precisamente en la estructura centralizada del Estado. Pero la verdadera conquista de la conciencia moral se remonta a una época de la existencia de la especie humana muy anterior, y es el fetichismo primitivo. Ya que el fetiche es la materialización del profundo sentimiento unitario, que liga uno con otro los miembros de las primeras comunidades humanas, señala verdaderamente una línea de demarcación entre el animal-hombre y el hombre. Sin querer para nada disminuir la grandeza moral de figuras como Buda, Cristo o Mahoma, en cuya predicación se manifiesta el grandioso esfuerzo dirigido a perpetuar las tradiciones de la manera de vida más antigua de la humanidad, dentro de la dura e inhumana realidad de la división de la sociedad en clases enemigas, es necesario admitir que es con el fetichismo con lo que los hombres primitivos nacen a la ley moral. La adoración del fetiche indica que el hombre ha salido definitivamente de la zoología. El instinto asociativo del animal pasa a ser sentimiento consciente. El hombre llega a descubrir la fuerza primordial que está en el origen de la existencia de todos los seres vivientes: la asociación, la subordinación del individuo a la colectividad, es más, la imposibilidad para el individuo de existir fuera de la colectividad que opera solidariamente. El fetichismo expresa semejante desenlace grandioso en la existencia de la especie humana.
El fetiche indica que el hombre ha dejado de pertenecer definitivamente a la zoología y se ha convertido en un ser moral, es decir, que vive según unas reglas de vida forjadas por la comunidad. Adorando el fetiche los hombres primitivos, aunque sea confusamente, reconocen tener un origen común, un modo de vivir común, unas reglas a las que el individuo debe atenerse. Esto puede parecer poco importante, especialmente hoy que el hombre se asoma al cosmos y rehuye mirar el larguísimo camino recorrido por la especie. Pero es incontrovertible que el hombre nunca hubiera salido del estadio animal, si no hubiera aflorado en él el sentido comunista de la existencia.
Los hombres han vivido en el comunismo, milenios antes de que esta palabra fuera inventada. Han trabajado y producido los medios necesarios para la existencia, fuera de la propiedad privada y de la división económica de la comunidad. Tal modo de vida, estrechamente ligado a las condiciones objetivas bajo las cuales la especie iba evolucionando, condicionó la formación de la conciencia en los primeros hombres, borrando lentamente los modos de vida y hábitos propios de los animales, suscitando la fuerza formidable que conduciría a los hombres a dominar la naturaleza. La tal fuerza es de la que venimos hablando: el sentimiento consciente de la solidaridad, el sentido de la preeminencia del interés colectivo sobre las necesidades individuales, es más, la conciencia de la existencia de un inquebrantable nexo causal entre la supervivencia de la comunidad y la supervivencia del individuo. Pero los hombres que viven en tales condiciones están sometidos a una ley moral. Por lo tanto es en el comunismo, aunque sea el comunismo de las cavernas y los palafitos, cuando la especie humana forja por primera vez una ley moral.
La sociedad de clase ahora ya nos ha habituado, con la larga serie de horrores cometidos por las clases dominantes, a no confundir el progreso técnico de una sociedad con el nivel moral de la misma. Más bien se puede afirmar, que el progreso técnico y la evolución moral marchan según leyes opuestas. Nunca la humanidad ha gozado de un nivel técnico tan alto como en la actualidad, la época del imperialismo capitalista y del fascismo más o menos enmascarado. Nunca, antes de ahora, las clases dominantes habían tocado el fondo extremo de la locura criminal y la crueldad. Las cámaras de gas y los hornos crematorios de Hitler no representan una marca de infamia de la burguesía alemana, sino de todo el capitalismo internacional, del que los tristemente famosos magnates del Ruhr son parte integrante.
La aparición del Estado, que a su vez presuponía la acaecida división de la comunidad primitiva en los bandos opuestos de las clases económicas, debía subvertir la fundamental ley moral, según la cual los hombres se habían convertido en tales. El interés de la comunidad ya no era el bien supremo de los hombres, al cual debían subordinarse las necesidades particulares del individuo, sino que la comunidad entera era despojada de su poder soberano y arrojada a la esclavitud. Pocas personas, porque por pocas personas está constituida siempre la clase dominante a través de los tiempos, sometían para sí a la comunidad entera. Y esto sucedía no porque estos privilegiados fueran individuos intelectualmente y moralmente superiores, sino por el hecho de que el despiadado mecanismo de la evolución productiva venía a situarles en posición de mando. En sus manos se concentraban las palancas de la producción; aún más, los medios de producción, de ser posesión común, pasaban a ser bienes privados, propiedad exclusiva de una minoría de la sociedad.
Esto significa que la humanidad alcanza el máximo de perfección moral, cuando todavía la civilización no había comenzado a «resplandecer». Las pirámides de Egipto, las canalizaciones de Babilonia, los suntuosos palacios de los emperadores Aqueménidas, las siete maravillas de la antigüedad, sirven para probar los grandes progresos realizados en las matemáticas, en la ingeniería hidráulica, en la arquitectura, etc..; pero los cimientos de estos monumentos gigantescos están posados por decirlo de alguna manera, sobre el cadáver de un modo de vida social técnicamente atrasado, pero moralmente superior con mucho. Un modo de vida que ignoraba la explotación del hombre, la esclavitud y el trabajo de los siervos, cuyos esfuerzos inhumanos se habían materializado en esos monumentos soberbios que resplandecían ahora bajo el sol. ¿Quizá las sociedades que sucedieron históricamente al esclavismo antiguo redimieron los delitos y las infamias cometidos por este último? Jamás de los jamases. De las pirámides a los modernos rascacielos, la historia ha transcurrido ininterrumpidamente como sucesión de sociedades de clase. Y en todas las épocas, pocas minorías privilegiadas, defendidas por el Estado, han tenido bajo sus pies a la enorme mayoría de la población mundial, que ha sufrido con dureza la miseria, el hambre, la ignorancia, el embrutecimiento por exceso de fatiga y las inseparables angustias de los desheredados.
Pero la herencia moral del comunismo primitivo no se ha perdido. Ni las guerras, ni las monstruosas escabechinas de venganza de las clases dominantes, ni las ráfagas de retraso provocadas por las contrarrevoluciones triunfantes, que rellenan atrozmente los cinco mil años de la historia, han conseguido destruir en la conciencia de los oprimidos los mandamientos morales que la humanidad se ha dado para siempre tomando posesión de la Tierra. Si sólo una estrecha minoría de los hombres, para vergüenza del clima de ferocidad y de estúpida crueldad alimentado por las codicias y por los miedos de las clases dominantes, lleva vida inmoral (si por inmoralidad se entiende el robo, la violencia, el homicidio); si la casi totalidad de los hombres, excepto los pocos privilegiados encarroñados por la avaricia y por el odio contrarrevolucionario, rehuye instintivamente de la violencia y de la sangre, de todo esto no se gratifica la clase dominante y su Estado.
En una sociedad dividida en clases, donde una clase privilegiada tiene sujeta a la gran mayoría de la población, el equilibrio social no puede mantenerse más que a costa de violencia y de sangre. Nadie acepta dejarse explotar y oprimir. Es necesario entonces para la clase dominante emplear la violencia, la amenaza, la extorsión. Cómo iban a poder pues la clase dominante y su Estado difundir entorno a sí otra cosa que no sea odio y maldad. La clase dominante en toda época ha sido escuela de inmoralidad y delito, sobretodo cuando su ciclo histórico se aproximaba al final, como ocurre hoy con el capitalismo.
Pero la casi totalidad de los hombres siente repugnancia instintiva por la violencia y el engaño, por la prepotencia y la opresión, por la explotación. Esto ocurre porque en los hombres están presentes los mandamientos morales «no matar», «no mentir», «no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti» que los curas y los apologetas de la clase dominante presentan como «divinos». Pero divinos no son. Ciertamente vienen de lejos, aún más lejos que el día en que Moisés tuvo la visión del Señor en el monte del Sinaí. Vienen de la época remota del comunismo primitivo, de la caverna y del palafito. Hay una herencia moral, además de biológica, que se trasmite en los hombres. A despecho de la ferocidad y la estupidez de la dominación de clase. A despecho del odio ciego y alocado de los contrarrevolucionarios. A despecho de las salmodias de los curas.
Estar convencido de esto no significa en absoluto rebajar al hombre moderno. Por el contrario significa valorar en su justa medida la evolución de la especie humana, que, descartada la hipótesis de la intervención divina, se eleva con nueva grandeza. El hombre ha conquistado por sí mismo, con una lucha milenaria, lo que parece en él «divino» y sobrenatural.
Ahora conviene aclarar dos puntos: Sobretodo, es necesario reafirmar nuestra posición de siempre en relación con el comunismo primitivo, es decir con la prehistoria humana. No se trata de idealizar aquel pasaje fundamental de la especie humana. También en la época de las cavernas los hombres se hacían la guerra, por el control de los territorios de caza. Aunque era desconocida la guerra civil, es decir, la guerra entre hombres teniendo orígenes, lengua y tradiciones comunes.
Esto era así porque no existía la propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto ni explotación económica ni opresión social. La producción y el consumo de los medios de sustento eran colectivos, como pasa todavía hoy entre los pueblos primitivos supervivientes. Por eso sostenemos que el comunismo primitivo, técnicamente mucho más inferior que la civilización, es moralmente superior a ella.
En segundo lugar hace falta aclarar cómo entendemos la trasmisión por herencia de los mandamientos morales, madurados en la comunidad humana primitiva.
Puede parecer extraña, e inconciliable con la concepción dialéctica, la afirmación de que, bajo la mutación de las épocas históricas, se perpetúen en los hombres los sentimientos morales, convertidos definitivamente en claras leyes morales, que tuvieron origen en tiempos remotísimos. Antes de nada hay que decir que cinco o seis mil años -- lo que ha durado la civilización -- no obstante no dejan de ser una cosa pequeña frente a la duración de la existencia de la especie. Pero no es esta la razón predominante. Es el mismo curso de la historia de la lucha de clase lo que ha anudado continuamente los hilos que unían el presente con el pasado, así como con el porvenir. La dominación de clase ha generado su opuesto dialéctico, el odio hacia la división de clase. La violencia generada por la dominación de clase ha generado el odio a la violencia: la prepotencia el odio a la prepotencia: la explotación el odio a la explotación. Esto es, ha alimentado ininterrumpidamente en los oprimidos la pasión inextinguible por la Revolución. Todo movimiento revolucionario, destinado a cambiar la faz del mundo, ha soñado con abolir las clases. Se puede decir que toda Revolución ha generado una forma inadecuada de comunismo: el comunismo de los Cristianos de las catacumbas, el comunismo de los «Niveladores» ingleses, el comunismo de los babuvistas franceses.
Desde hace cinco mil años, es decir desde el momento en que lo perdió, la humanidad sueña con el comunismo, es decir la abolición de las clases, el fin de la explotación del hombre. Es la espera de la Revolución, del gran evento, mantenida viva en los oprimidos, por las víctimas del odio de clase y por los héroes revolucionarios, lo que ha impedido que se perdiera la gran conquista moral del comunismo primitivo. Le toca al moderno Espartaco proletario conducir y vencer la gran lucha, que ya dura desde hace un siglo; y cerrar la época ignominiosa de la civilización de clase.
Existe la premisa material de la organización comunista de la producción: la gran industria moderna, construida bajo el capitalismo con el sudor y la fatiga de generaciones enteras de obreros. Existe también la premisa de la reconstrucción moral de la sociedad. No se necesitará dictar un nuevo decálogo moral. Nosotros no somos utopistas. Trabajamos sobre materiales concretos. El cemento moral que servirá para construir la sociedad comunista ya está preparado. Está preparado desde tiempo inmemorial, y está constituido por los mandamientos morales que la lucha revolucionaria, de los oprimidos de todas las épocas, ha trasmitido hasta nosotros. Es gracias a estos mandamientos, heredados del comunismo primitivo, y no en absoluto al poder represivo del Estado burgués, que solamente una mínima parte de los hombres -- pocas decenas de miles entre centenares de millones -- se mancha con acciones delictivas.
¡Haría falta un tipo «nuevo» de hombre para llevar a cabo vuestro comunismo! --exclama el escéptico, que cree haber dicho la última palabra. En efecto, harán falta hombres nuevos para construir el comunismo, la sociedad sin clases y sin Estado. Pero hombres nuevos potencialmente los hay ya y lo llegarán a ser de hecho en el fuego de la lucha revolucionaria: son los centenares de millones de explotados y oprimidos que constituyen la casi totalidad de la población mundial. Son ellos los que perpetúan la herencia de las generaciones revolucionarias desaparecidas.
En ellos se trasmite el indestructible instinto comunista, por el cual el presente se reúne con las raíces profundas de la especie. La civilización habría perecido bajo el peso de sus horrores, si hubiese muerto este instinto que la opresión de clase jamás ha conseguido machacar, y sin el cual la predicación de las grandes religiones, fundadas en el principio
comunista de la fraternidad humana y de la subordinación del individuo a la comunidad, seguramente, no habría dado frutos.
Los hombres pueden vivir sin las clases y sin el Estado. La dictadura del proletariado no debe inventar e imponer nuevos mandamientos morales. Tan sólo debe quitar, con medios revolucionarios, las estructuras económicas que perpetúan la propiedad de los medios de producción, que es la única y verdadera fuente de toda inmoralidad, porque divide a los hombres, transforma a la gran mayoría en explotados, fomenta el egoísmo y condiciona el delito. El Estado burgués, como cualquier otro tipo de Estado que lo ha precedido, reprime los delitos que él mismo provoca defendiendo y conservando la infame organización social capitalista. El robo, la rapiña, la violencia, el homicidio por venganza o por interés no significan ciertamente rebelión contra los ordenamientos sociales existentes. Sin embargo, ellos derivan de las condiciones sociales en las que todos vivimos. La delincuencia es fenómeno exclusivo de las sociedades divididas en clases, porque es la dominación de clase la que atenta continuamente los primordiales mandamientos morales, herencia gloriosa de la especie humana, que hacen posible la convivencia de los hombres.
Il programma comunista nº12 de 1960
Partido Comunista Internacional
Demasiado incómodo para los escritores reclutados por los diarios y revistas de gran tirada. Es más fácil y rentable especular románticamente sobre la alucinante aventura personal de un hombre mantenido durante doce años en el umbral de la cámara de gas. Y así han actuado, no sólo los escritores de la burguesía y occidentales, sino también aquellos que pretenden reclamarse a las tradiciones revolucionarias del proletariado. El cometido de la prensa de estos señores es el de hacer reír o llorar al público, no precisamente el de hacerle capaz para la discusión científica.
No utilizamos por casualidad el adjetivo «científico». El principio de la pena de muerte se considera y se discute desde el punto de vista científico. Ciertamente no tenemos la intención de aludir a la parte del corpus científico que está constituido por las ciencias naturales. Cuando nos topamos con cuestiones exquisitamente sociales, como precisamente la discusión sobre la pena de muerte, aparece con toda su falsedad el mito del progreso social como derivado del progreso de las ciencias. Para tales cuestiones las ciencias naturales no tienen respuesta. Si es justo o injusto condenar a muerte un ser humano; si compete a la sociedad, representada por el Estado, el derecho de quitar la vida a aquellos que se rebelan contra sus leyes y convenciones; son cuestiones a las cuales sólo es posible responder de dos modos, es decir: desde el punto de vista fideísta-idealista, que es la manera conservadora y burguesa, y desde el punto de vista del materialismo dialéctico, que es la manera revolucionaria y proletaria.
Para desbrozar el terreno de la discusión de prejuicios vanos, conviene antes de nada aclarar cómo la distinción entre Estados que mantienen la sanción capital y Estados que la han abolido es del todo ilusoria. Todo Estado, en cuanto organización de fuerza armada e instrumento de represión, se adjudica a sí mismo el derecho de quitar la vida a aquellos que desenvuelven actividades contrarias a las bases de la organización social vigente. La hipocresía democrática llega a negar al Estado el derecho de infligir la pena capital a los responsables de delitos comunes; pero la más libre de las constituciones democráticas se detiene ante el delito de «alta traición», que, en tiempos de agitación social, siempre puede ser invocado por el poder ejecutivo para mandar al verdugo aquellos que no se les hace responsables de delitos comunes, sino de rebelión contra el orden constituido. Tratando el caso de Italia, se podría hacer una lista, sin duda bastante larga, de las ejecuciones capitales que la policía, en pleno régimen de abolición, ha efectuado en las calles y plazas de la península, abriendo fuego sobre obreros y campesinos reclamando el derecho a la vida y al trabajo. Dejar tirados sobre el pavimento a los braceros sicilianos o a los obreros de las ciudades industriales del norte, para los cuales ni siquiera se puede impugnar el delito de «alta traición», ¿qué otra cosa significa, sino que el Estado burgués se reserva el derecho de infligir la pena de muerte aún cuando ésta no la contempla, no sólo el Código Penal, tampoco la libertad de expresión, el derecho a protestar, en fin, las diversas actas y estatutos de los diversos derechos humanos...?
La cuestión fundamental que hace falta responder, para llegar a una conclusión lógica, es en nuestro caso la siguiente: ¿Corresponde a la organización social el derecho de quitar la vida al individuo que se revuelve contra ella?
Para responder a tal pregunta, hace falta resolver otra cuestión. Visto que se discute de la vida física del individuo, se necesita pues establecer, de qué recibe el individuo la vida. Está claro que no se trata de una mera cuestión biológica. Se trata, en cambio, de ver qué condiciones objetivas permiten la existencia del individuo. Es en este terreno en el que la concepción fideísta-idealista incurre en la primera contradicción.
Para el fideísmo el fulcro de la vida social, incluso del mundo, está fuera de ella. Todo viene de Dios, de la Divina Providencia: las leyes naturales y morales, la vida y la muerte de los individuos y de la especie. Pero, apenas admitido que la divinidad existe, que lo ve todo y que es omnipotente, el fideísta le invoca la abdicación en favor del Estado. En la práctica, aparte de las sutiles distinciones sofísticas de los curas, el Estado se arroga todos los poderes y todos los derechos atribuidos a Dios: la vida social entera, también en las repúblicas más «libres», cae bajo el control directo del Estado.
La sentencia evangélica «Dad a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar», se resuelve, en la práctica, en una especie de diarquía, por la que Dios continúa reinando en los abismos de los cielos, mientras el Estado, insaciable Moloch, hace las veces en el mundo social. Así sucede que se proclama el origen divino de la vida, después se atribuye al Estado, representado por jueces, carceleros y verdugos, el derecho de quitar al individuo rebelde o a pueblos enteros (como demuestra la historia desde los emperadores asirios a Hitler) esa vida que se proclama ser una especie de chispa del fuego divino. Pero, tal admisión, ¿no contrasta con las concepciones generales del mundo y de la sociedad propios de los fideístas? Si la vida es un don divino, ¿no corresponde al creador único de todas las cosas, y no al Estado, pretender la devolución de la misma? Ahora bien, no hace falta estar instruido en la historia de las religiones, para saber que precisamente éstas reconocen al Estado el derecho de infligir la pena de muerte, exceptuada alguna secta de importancia desdeñable.
No nos referimos ciertamente a las religiones primitivas, como por ejemplo, la de los aztecas. Estos reconocían a sus curas incluso el derecho de celebrar ritos a base de sacrificios humanos. Pero los habitantes de la América precolombina eran, a decir de los nobles conquistadores pos-colombinos, semisalvajes o salvajes tout court. Ahora bien, aunque es cierto que la Iglesia Católica honra a Dios desde hace siglos con ritos distintos al sacrificio humano, incluso la Iglesia romana surgió contra el mundo pagano, al que le gustaba hacer del sacrificio humano un número de variedad en los circos; también es verdad que jamás la Iglesia Católica ha negado al Estado el derecho de matar, aún más, consideremos la larga época en la que la Iglesia Católica, más que instrumento de Estado como lo es hoy bajo el capitalismo, era ella misma Estado. Pues bien, sabemos todos que los Papas de Roma, aun proclamando a diario el origen divino de la vida, nunca cesaron de aplicar la pena de muerte mientras conservaron el poder temporal. Dejamos para los anticlericales, habituados a ver en el curso de la historia una lucha perenne entre curas y laicos, la voluptuosidad de volver a evocar las bestialidades de la Santa Inquisición o las perversidades tenebrosas de la Compañía de Jesús. No nos escandaliza en absoluto el hecho de que el Estado pontificio, es decir, un Estado gobernado por una jerarquía eclesiástica, infligiera ampliamente la pena de muerte, cometiendo a veces espantosas matanzas (como la de los albigenses del siglo XIII). Nosotros los materialistas dialécticos, por primera vez en la historia, hemos despojado a cualquier Estado, cualquiera que sea su forma de poder, de toda nebulosa superestructura mística y reverencial. Teocrático o autocrático, eclesiástico o laico, totalitario o democrático el Estado es siempre una máquina organizada para ejercer la violencia, para constreñir las mentes y los cuerpos, con la ayuda del carcelero y el verdugo.
La cuestión que nos interesaba particularmente, es el por qué de esa contradicción extrema respecto a la pena de muerte, que surge de la actitud práctica de los fideístas frente a sus postulados teóricos. Si la concepción fideísta reconoce para la vida un origen divino, es decir, postula la existencia de todo individuo como consecuencia de un acto creativo de la divinidad, sería lógico por ello esperar un rechazo a reconocer al Estado el derecho de infligir la pena de muerte. Pero esto no sucede. Hemos oído a personalidades del mundo católico criticar el comportamiento de las autoridades americanas en lo que se refiere a Chessmann. Se les ha reprochado la despiadada serie de aplazamientos que durante doce años ha tenido el desventurado en la antesala de la muerte. Pero no hemos oído condenar el principio de la pena de muerte. Ni existen, por lo tanto, documentos oficiales de la Iglesia Católica en el que se niegue al Estado el derecho a matar.
Está claro que si los fideístas fueran libres para sacar las consecuencias de sus postulados fundamentales, deberían reconocer que sólo le compete al Dios creador la facultad de quitar la vida a los hombres. Si no llegan a tal consecuencia, esto sucede porque hay exigencias sociales no suprimibles que lo impiden. Para la sociedad dividida en clases económicas antagonistas, es decir, en clases que producen y clases que viven del trabajo ajeno, la existencia del Estado es indispensable. Sin el Estado, es decir, sin la organización del poder de la clase dominante, las clases explotadas no se someterían a su condición. La coerción física de aquellos que rechazan obedecer las leyes que aseguran la conservación del modo de producción, es una exigencia vital para la clase dominante. La misma supresión del «delincuente» es una garantía de la conservación del orden. Y ya que la clase dominante y sus sostenedores están inducidos a identificar la ruina del propio poder con la ruina de toda la sociedad -- como hicieron los patricios romanos, después la aristocracia feudal y ahora la burguesía capitalista, que incluso habla de muerte atómica de la misma especie humana -- la supresión del trasgresor de la ley es vista como un acto de terapéutica social y como un acto ético.
Situado en esta vía el fideísta puede tranquilamente llegar a la conclusión de que la pena de muerte es conciliable con la idea de la existencia de Dios y de la creación. De esta manera el Estado llega a ser «ético», se transforma en una prolongación de la mano de Dios; y Franco, Singman Rhee, Chang Kai Shek, se convierten en los ejecutores de su voluntad. Si la Alemania nazi hubiera vencido la guerra, también Hitler, como en su día Gengis Khan, entraría en la lista de los vicarios terrenales de la Providencia. El odio de clase, y más aún, la guerra de los explotadores atormentados por el espectro de la Revolución, hace ver lógico cada contra sentido, consecuente cada contradicción, sacrosanto todo lo mortífero y abyecto que la necesidad de conservación del orden constituido suscita en las cabezas y en la «región precordial» de la clase dominante.
La aceptación del principio de la pena de muerte es una típica contradicción en la que cae el pensamiento de los fideístas, ellos tienen necesidad de Dios para justificar la existencia del Estado, es decir, de la división en clases de la sociedad; y del Estado para perpetuar con la fuerza las influencias contrarrevolucionarias de la religión. Hay que decir que los fideístas se pueden equiparar a los idealistas, que no creen en Dios sino en sucedáneos suyos, como la Idea, la Consciencia, etc. Por eso, casamos los primeros con los segundos.
Por todo lo dicho, alguien podría extraer conclusiones equivocadas sobre nuestro análisis, confundiéndonos por anarquistas. Sin embargo no somos anarquistas. El marxismo ha estudiado la anatomía del Estado, y ha descubierto que el Estado es una máquina destinada a servir al poder revolucionario comunista. Las transformaciones revolucionarias aportadas al modo de producción de los bienes materiales -- y no sólo a éste, sino también a las formas matrimoniales bajo las cuales tiene lugar el proceso de la reproducción humana -- harán superfluo el Estado, en la medida en que expulsarán de la economía y del matrimonio la forma propietaria, borrando las clases. Pero mientras que el proletariado deba luchar, en una posición dialécticamente invertida, «como clase dominante» para extirpar las infames instituciones heredadas del capitalismo, se necesitará ejercer la dictadura estatal sobre el enemigo burgués. Esto significa que el Estado obrero deberá reprimir los conatos contrarrevolucionarios con la fuerza armada, con las prisiones y también con la necesidad de la supresión física de los propios adversarios.
Llegados a este punto se nos podría objetar: «Pero hasta el momento vosotros, ¿no habéis criticado ni una sola vez las sociedades pasadas y presentes, las iglesias y los Estados, que continuamente han hecho y hacen uso de la pena de muerte?».
A lo que sencillamente respondemos que no hacemos la crítica de la pena de muerte, sino de las justificaciones que de ella dan con carácter doctrinario los ideólogos del campo fideísta-idealista. La pena de muerte es una necesidad en la sociedad de clase. Si es moral o inmoral es una cuestión vana. Ella es necesaria, como es necesario el Estado que sirve para salvaguardar la dominación de una clase privilegiada sobre las clases trabajadoras. Pero, pensándolo bien, ¿es sólo en los casos en los que se arrastra al patíbulo a los condenados cuando se explica la fuerza y la violencia del Estado? ¿O no ocurre que el poder coactivo de la máquina estatal se explica, en todos los momentos de la vida social, es decir, en todos los momentos en los que la mayoría de los hombres y de las mujeres está constreñida a ver la propia fuerza de trabajo, en un proceso productivo controlado monopolistamente por la clase dominante? El Estado, la fuerza organizada y armada de la clase dominante, aunque las cárceles rebosen de prisioneros, sólo en casos excepcionales aplica la violencia. Normalmente, para frenar a las masas explotadas es suficiente la amenaza que sobre ellas hace planear la máquina de represión estatal, con sus cuerpos armados, sus cuerpos de policía, las cárceles y los patíbulos. Para vergüenza de las falsas ideologías democráticas, allí donde existe el Estado el entramado social se mantiene unido por la fuerza, por la amenaza, en una palabra por la constricción.
Sólo quien no está habituado a ver dividida en clases la sociedad, tiene necesidad de casos emocionales, como la ejecución de un criminal (o alguien así considerado) por obra de la máquina represiva del Estado , para ver en éste la organización de la violencia. Pero limitemos nuestra discusión al argumento de la pena de muerte. Que ésta sea una necesidad social, en una sociedad dividida en clases, se demuestra precisamente por el hecho de que los escritores del campo fideísta-idealista están obligados, para justificar su práctica, a contradecir los principios fundamentales de su concepción del mundo.
No se puede pretender que una sociedad dividida en clases económicas pueda pasar sin el Estado. El estudio de la dinámica social -- por esto decíamos al principio que las ciencias naturales son sólo una parte de la actividad científica -- conduce rigurosamente a tal resultado. Pero reconocer la necesidad de la existencia del Estado significa reconocer al Estado el derecho a matar. Esta es la ley fundamental del desarrollo histórico, considerado desde el punto de vista materialista-dialéctico. Y, si esta ley rige en todos los tipos de sociedades clasistas, necesariamente y transitoriamente deberá regir también en el tipo de sociedad futura, en la cual la clase obrera se organizará en clase dominante contra la burguesía. El proletariado debe levantar la máquina estatal propia, una máquina de tipo particular, como veremos, al mismo tiempo que procede a la demolición del Estado burgués. Y quien dice Estado obrero dice con esto mismo «derecho del Estado obrero a mandar a la muerte a los propios enemigos». El Estado obrero no puede «abolir» la pena de muerte: la pena de muerte se abole cuando es abolida toda pena. Y esto no es tarea del Estado, ni siquiera del Estado obrero.
Un Estado que abole las penas es un absurdo lógico. Repetimos, el Estado existe precisamente para amenazar o infligir penas, y cualitativamente importa poco que se trate de una multa o del suplicio capital. Las ideologías hipócritas respecto a la función «ética» del Estado no lograrán jamás, mientras existan las clases y por ello la lucha de clase, probar que el Estado tenga otra función que la de salvaguardar el poder económico y social de la clase dominante.
Ni siquiera la revolución del proletariado puede sustraerse a la ley fundamental del desarrollo histórico. Ella debe construir la propia dictadura y ejercitarla por medio del partido comunista, el único que tiene valor para declararse abiertamente como partido de una sola clase. Debe mantener en pie el principio del delito y de la pena, es decir declarar una serie de prohibiciones y castigar a quien se convierte en su trasguesor. Pero la dictadura del proletariado es un Estado de tipo especial, en cuanto tiende a facilitar esas transformaciones revolucionarias en el modo de producción y en los ordenamientos familiares que deberán hacer superflua, en la fase superior del comunismo, la misma dictadura. ¿Pero qué significa «extinción» del Estado? Significa precisamente extinción gradual del principio del delito y de la pena que, desde el inicio de la civilización hasta nuestros días, ha imperado con dureza sobre la vida de los hombres. Significa pues que sólo el comunismo pleno puede suprimir no sólo la pena de muerte, sino toda pena.
Sólo quien concibe el Bien y el Mal como entidades metafísicas que se disputan el corazón humano, puede creer en la eternidad del delito. Nosotros no creemos en esto en absoluto, porque sabemos que no existe el Mal, sino que existen una serie complicada de trasgresiones de determinadas prohibiciones que son impuestas a los hombres, no por el mundo sobrenatural ni por el mundo natural, sino por las exigencias de la dominación de clase. Es la prohibición lo que determina el delito; no es en absoluto cierto lo contrario. La prohibición «no robar», por aducir un ejemplo, puede muy bien figurar en las tablas de las leyes que la Biblia atribuye a Moisés, en una escena dramática, bajo dictadura divina. Pero el hurto, la rapiña, el asalto, es decir toda forma de apropiación violenta de los productos sociales, presupone, no ya los mal afamados «instintos delictivos» que el hombre llevaría en su interior, revueltos con las opuestas tendencias benéficas, sino una violación del modelo de conducta social impuesto por la apropiación privada de los productos del trabajo social.
Análogo razonamiento puede hacerse para los delitos que conciernen, no a la forma de producción de los bienes materiales, sino a las formas matrimoniales bajo las que los hombres se reproducen, y que son también ellas un producto histórico. Anticipando lo que diremos en un próximo artículo, todos los delitos, grandes y pequeños, que los códigos modernos prevén, se pueden agrupar en dos grandes categorías: delitos contra la forma de producción y delitos contra la forma de reproducción de la especie. Esto hará reír sarcásticamente a los leguleyos armados con sus textos sagrados. Pero ciertamente nosotros no escribimos para ellos.
Las revoluciones sociales acaecidas hasta nuestros días, prácticamente han dejado invariantes, los principios generales que gobiernan la gravosa materia de los delitos y las penas. No podían hacer otra cosa, porque eran transformaciones sociales que tendían a transformar, no a suprimir, el derecho de propiedad, el principio de la apropiación privada de los productos del trabajo social. Sólo la supresión de la economía propietaria, de la que el matrimonio monógamo es necesario complemento, puede borrar el significado mismo del delito y por tanto de la pena. El hombre podrá finalmente relegar al museo de los horrores el tribunal y la cárcel, cuando haya abatido las miles de prohibiciones que circundan, a modo de barrera invisible de alambre de espino, su actividad vital. Pero no es el hombre individuo, sino el hombre social, el que puede liberarse, suprimiendo con la acción revolucionaria la división de la sociedad en clases.
La aparición del Estado señala el paso de lo que comúnmente se llama prehistoria a lo que comúnmente se llama civilización. ¿Pero representa un progreso en la evolución moral de la especie? Ciertamente, a la evolución biológica de la especie humana ha acompañado una evolución moral, en el sentido de que el instinto primordial animal, que hoy observamos ser la base de la asociación de algunas especies animales, ha ido transformándose en el sentimiento consciente de la solidaridad. Está claro que el homínido prehistórico, a medida que se alejaba del nivel puramente zoológico y se humanizaba, tomaba cada vez más clara conciencia de los beneficios derivados de la vida colectiva. De tal modo la necesidad objetiva de la asociación y del esfuerzo colectivo, impuestos por la lucha contra el ambiente natural hostil, se convertía, en la conciencia de los hombres, la ley fundamental de su vida, esto es un mandamiento moral.
Importa poco saber que tal decisiva conquista humana se manifestaba en formas rudas e ingenuas. Las grandes religiones pertenecen a la edad del Estado, a la época en la que la vida del clan y de la tribu ya ha desaparecido, o está estrechada precisamente en la estructura centralizada del Estado. Pero la verdadera conquista de la conciencia moral se remonta a una época de la existencia de la especie humana muy anterior, y es el fetichismo primitivo. Ya que el fetiche es la materialización del profundo sentimiento unitario, que liga uno con otro los miembros de las primeras comunidades humanas, señala verdaderamente una línea de demarcación entre el animal-hombre y el hombre. Sin querer para nada disminuir la grandeza moral de figuras como Buda, Cristo o Mahoma, en cuya predicación se manifiesta el grandioso esfuerzo dirigido a perpetuar las tradiciones de la manera de vida más antigua de la humanidad, dentro de la dura e inhumana realidad de la división de la sociedad en clases enemigas, es necesario admitir que es con el fetichismo con lo que los hombres primitivos nacen a la ley moral. La adoración del fetiche indica que el hombre ha salido definitivamente de la zoología. El instinto asociativo del animal pasa a ser sentimiento consciente. El hombre llega a descubrir la fuerza primordial que está en el origen de la existencia de todos los seres vivientes: la asociación, la subordinación del individuo a la colectividad, es más, la imposibilidad para el individuo de existir fuera de la colectividad que opera solidariamente. El fetichismo expresa semejante desenlace grandioso en la existencia de la especie humana.
El fetiche indica que el hombre ha dejado de pertenecer definitivamente a la zoología y se ha convertido en un ser moral, es decir, que vive según unas reglas de vida forjadas por la comunidad. Adorando el fetiche los hombres primitivos, aunque sea confusamente, reconocen tener un origen común, un modo de vivir común, unas reglas a las que el individuo debe atenerse. Esto puede parecer poco importante, especialmente hoy que el hombre se asoma al cosmos y rehuye mirar el larguísimo camino recorrido por la especie. Pero es incontrovertible que el hombre nunca hubiera salido del estadio animal, si no hubiera aflorado en él el sentido comunista de la existencia.
Los hombres han vivido en el comunismo, milenios antes de que esta palabra fuera inventada. Han trabajado y producido los medios necesarios para la existencia, fuera de la propiedad privada y de la división económica de la comunidad. Tal modo de vida, estrechamente ligado a las condiciones objetivas bajo las cuales la especie iba evolucionando, condicionó la formación de la conciencia en los primeros hombres, borrando lentamente los modos de vida y hábitos propios de los animales, suscitando la fuerza formidable que conduciría a los hombres a dominar la naturaleza. La tal fuerza es de la que venimos hablando: el sentimiento consciente de la solidaridad, el sentido de la preeminencia del interés colectivo sobre las necesidades individuales, es más, la conciencia de la existencia de un inquebrantable nexo causal entre la supervivencia de la comunidad y la supervivencia del individuo. Pero los hombres que viven en tales condiciones están sometidos a una ley moral. Por lo tanto es en el comunismo, aunque sea el comunismo de las cavernas y los palafitos, cuando la especie humana forja por primera vez una ley moral.
La sociedad de clase ahora ya nos ha habituado, con la larga serie de horrores cometidos por las clases dominantes, a no confundir el progreso técnico de una sociedad con el nivel moral de la misma. Más bien se puede afirmar, que el progreso técnico y la evolución moral marchan según leyes opuestas. Nunca la humanidad ha gozado de un nivel técnico tan alto como en la actualidad, la época del imperialismo capitalista y del fascismo más o menos enmascarado. Nunca, antes de ahora, las clases dominantes habían tocado el fondo extremo de la locura criminal y la crueldad. Las cámaras de gas y los hornos crematorios de Hitler no representan una marca de infamia de la burguesía alemana, sino de todo el capitalismo internacional, del que los tristemente famosos magnates del Ruhr son parte integrante.
La aparición del Estado, que a su vez presuponía la acaecida división de la comunidad primitiva en los bandos opuestos de las clases económicas, debía subvertir la fundamental ley moral, según la cual los hombres se habían convertido en tales. El interés de la comunidad ya no era el bien supremo de los hombres, al cual debían subordinarse las necesidades particulares del individuo, sino que la comunidad entera era despojada de su poder soberano y arrojada a la esclavitud. Pocas personas, porque por pocas personas está constituida siempre la clase dominante a través de los tiempos, sometían para sí a la comunidad entera. Y esto sucedía no porque estos privilegiados fueran individuos intelectualmente y moralmente superiores, sino por el hecho de que el despiadado mecanismo de la evolución productiva venía a situarles en posición de mando. En sus manos se concentraban las palancas de la producción; aún más, los medios de producción, de ser posesión común, pasaban a ser bienes privados, propiedad exclusiva de una minoría de la sociedad.
Esto significa que la humanidad alcanza el máximo de perfección moral, cuando todavía la civilización no había comenzado a «resplandecer». Las pirámides de Egipto, las canalizaciones de Babilonia, los suntuosos palacios de los emperadores Aqueménidas, las siete maravillas de la antigüedad, sirven para probar los grandes progresos realizados en las matemáticas, en la ingeniería hidráulica, en la arquitectura, etc..; pero los cimientos de estos monumentos gigantescos están posados por decirlo de alguna manera, sobre el cadáver de un modo de vida social técnicamente atrasado, pero moralmente superior con mucho. Un modo de vida que ignoraba la explotación del hombre, la esclavitud y el trabajo de los siervos, cuyos esfuerzos inhumanos se habían materializado en esos monumentos soberbios que resplandecían ahora bajo el sol. ¿Quizá las sociedades que sucedieron históricamente al esclavismo antiguo redimieron los delitos y las infamias cometidos por este último? Jamás de los jamases. De las pirámides a los modernos rascacielos, la historia ha transcurrido ininterrumpidamente como sucesión de sociedades de clase. Y en todas las épocas, pocas minorías privilegiadas, defendidas por el Estado, han tenido bajo sus pies a la enorme mayoría de la población mundial, que ha sufrido con dureza la miseria, el hambre, la ignorancia, el embrutecimiento por exceso de fatiga y las inseparables angustias de los desheredados.
Pero la herencia moral del comunismo primitivo no se ha perdido. Ni las guerras, ni las monstruosas escabechinas de venganza de las clases dominantes, ni las ráfagas de retraso provocadas por las contrarrevoluciones triunfantes, que rellenan atrozmente los cinco mil años de la historia, han conseguido destruir en la conciencia de los oprimidos los mandamientos morales que la humanidad se ha dado para siempre tomando posesión de la Tierra. Si sólo una estrecha minoría de los hombres, para vergüenza del clima de ferocidad y de estúpida crueldad alimentado por las codicias y por los miedos de las clases dominantes, lleva vida inmoral (si por inmoralidad se entiende el robo, la violencia, el homicidio); si la casi totalidad de los hombres, excepto los pocos privilegiados encarroñados por la avaricia y por el odio contrarrevolucionario, rehuye instintivamente de la violencia y de la sangre, de todo esto no se gratifica la clase dominante y su Estado.
En una sociedad dividida en clases, donde una clase privilegiada tiene sujeta a la gran mayoría de la población, el equilibrio social no puede mantenerse más que a costa de violencia y de sangre. Nadie acepta dejarse explotar y oprimir. Es necesario entonces para la clase dominante emplear la violencia, la amenaza, la extorsión. Cómo iban a poder pues la clase dominante y su Estado difundir entorno a sí otra cosa que no sea odio y maldad. La clase dominante en toda época ha sido escuela de inmoralidad y delito, sobretodo cuando su ciclo histórico se aproximaba al final, como ocurre hoy con el capitalismo.
Pero la casi totalidad de los hombres siente repugnancia instintiva por la violencia y el engaño, por la prepotencia y la opresión, por la explotación. Esto ocurre porque en los hombres están presentes los mandamientos morales «no matar», «no mentir», «no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti» que los curas y los apologetas de la clase dominante presentan como «divinos». Pero divinos no son. Ciertamente vienen de lejos, aún más lejos que el día en que Moisés tuvo la visión del Señor en el monte del Sinaí. Vienen de la época remota del comunismo primitivo, de la caverna y del palafito. Hay una herencia moral, además de biológica, que se trasmite en los hombres. A despecho de la ferocidad y la estupidez de la dominación de clase. A despecho del odio ciego y alocado de los contrarrevolucionarios. A despecho de las salmodias de los curas.
Estar convencido de esto no significa en absoluto rebajar al hombre moderno. Por el contrario significa valorar en su justa medida la evolución de la especie humana, que, descartada la hipótesis de la intervención divina, se eleva con nueva grandeza. El hombre ha conquistado por sí mismo, con una lucha milenaria, lo que parece en él «divino» y sobrenatural.
Ahora conviene aclarar dos puntos: Sobretodo, es necesario reafirmar nuestra posición de siempre en relación con el comunismo primitivo, es decir con la prehistoria humana. No se trata de idealizar aquel pasaje fundamental de la especie humana. También en la época de las cavernas los hombres se hacían la guerra, por el control de los territorios de caza. Aunque era desconocida la guerra civil, es decir, la guerra entre hombres teniendo orígenes, lengua y tradiciones comunes.
Esto era así porque no existía la propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto ni explotación económica ni opresión social. La producción y el consumo de los medios de sustento eran colectivos, como pasa todavía hoy entre los pueblos primitivos supervivientes. Por eso sostenemos que el comunismo primitivo, técnicamente mucho más inferior que la civilización, es moralmente superior a ella.
En segundo lugar hace falta aclarar cómo entendemos la trasmisión por herencia de los mandamientos morales, madurados en la comunidad humana primitiva.
Puede parecer extraña, e inconciliable con la concepción dialéctica, la afirmación de que, bajo la mutación de las épocas históricas, se perpetúen en los hombres los sentimientos morales, convertidos definitivamente en claras leyes morales, que tuvieron origen en tiempos remotísimos. Antes de nada hay que decir que cinco o seis mil años -- lo que ha durado la civilización -- no obstante no dejan de ser una cosa pequeña frente a la duración de la existencia de la especie. Pero no es esta la razón predominante. Es el mismo curso de la historia de la lucha de clase lo que ha anudado continuamente los hilos que unían el presente con el pasado, así como con el porvenir. La dominación de clase ha generado su opuesto dialéctico, el odio hacia la división de clase. La violencia generada por la dominación de clase ha generado el odio a la violencia: la prepotencia el odio a la prepotencia: la explotación el odio a la explotación. Esto es, ha alimentado ininterrumpidamente en los oprimidos la pasión inextinguible por la Revolución. Todo movimiento revolucionario, destinado a cambiar la faz del mundo, ha soñado con abolir las clases. Se puede decir que toda Revolución ha generado una forma inadecuada de comunismo: el comunismo de los Cristianos de las catacumbas, el comunismo de los «Niveladores» ingleses, el comunismo de los babuvistas franceses.
Desde hace cinco mil años, es decir desde el momento en que lo perdió, la humanidad sueña con el comunismo, es decir la abolición de las clases, el fin de la explotación del hombre. Es la espera de la Revolución, del gran evento, mantenida viva en los oprimidos, por las víctimas del odio de clase y por los héroes revolucionarios, lo que ha impedido que se perdiera la gran conquista moral del comunismo primitivo. Le toca al moderno Espartaco proletario conducir y vencer la gran lucha, que ya dura desde hace un siglo; y cerrar la época ignominiosa de la civilización de clase.
Existe la premisa material de la organización comunista de la producción: la gran industria moderna, construida bajo el capitalismo con el sudor y la fatiga de generaciones enteras de obreros. Existe también la premisa de la reconstrucción moral de la sociedad. No se necesitará dictar un nuevo decálogo moral. Nosotros no somos utopistas. Trabajamos sobre materiales concretos. El cemento moral que servirá para construir la sociedad comunista ya está preparado. Está preparado desde tiempo inmemorial, y está constituido por los mandamientos morales que la lucha revolucionaria, de los oprimidos de todas las épocas, ha trasmitido hasta nosotros. Es gracias a estos mandamientos, heredados del comunismo primitivo, y no en absoluto al poder represivo del Estado burgués, que solamente una mínima parte de los hombres -- pocas decenas de miles entre centenares de millones -- se mancha con acciones delictivas.
¡Haría falta un tipo «nuevo» de hombre para llevar a cabo vuestro comunismo! --exclama el escéptico, que cree haber dicho la última palabra. En efecto, harán falta hombres nuevos para construir el comunismo, la sociedad sin clases y sin Estado. Pero hombres nuevos potencialmente los hay ya y lo llegarán a ser de hecho en el fuego de la lucha revolucionaria: son los centenares de millones de explotados y oprimidos que constituyen la casi totalidad de la población mundial. Son ellos los que perpetúan la herencia de las generaciones revolucionarias desaparecidas.
En ellos se trasmite el indestructible instinto comunista, por el cual el presente se reúne con las raíces profundas de la especie. La civilización habría perecido bajo el peso de sus horrores, si hubiese muerto este instinto que la opresión de clase jamás ha conseguido machacar, y sin el cual la predicación de las grandes religiones, fundadas en el principio
comunista de la fraternidad humana y de la subordinación del individuo a la comunidad, seguramente, no habría dado frutos.
Los hombres pueden vivir sin las clases y sin el Estado. La dictadura del proletariado no debe inventar e imponer nuevos mandamientos morales. Tan sólo debe quitar, con medios revolucionarios, las estructuras económicas que perpetúan la propiedad de los medios de producción, que es la única y verdadera fuente de toda inmoralidad, porque divide a los hombres, transforma a la gran mayoría en explotados, fomenta el egoísmo y condiciona el delito. El Estado burgués, como cualquier otro tipo de Estado que lo ha precedido, reprime los delitos que él mismo provoca defendiendo y conservando la infame organización social capitalista. El robo, la rapiña, la violencia, el homicidio por venganza o por interés no significan ciertamente rebelión contra los ordenamientos sociales existentes. Sin embargo, ellos derivan de las condiciones sociales en las que todos vivimos. La delincuencia es fenómeno exclusivo de las sociedades divididas en clases, porque es la dominación de clase la que atenta continuamente los primordiales mandamientos morales, herencia gloriosa de la especie humana, que hacen posible la convivencia de los hombres.
Il programma comunista nº12 de 1960
Partido Comunista Internacional