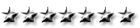“Pues un fenómeno semejante en la historia humana no se olvida jamás, al
haber revelado en la naturaleza humana una disposición y una capacidad
hacia lo mejor que político alguno hubiera podido argüir a partir del curso de las
cosas acontecidas hasta entonces, lo cual únicamente puede augurar una
conciliación de naturaleza y libertad en el género humano conforme a
principios intrínsecos al derecho, si bien solo como un acontecimiento
impreciso y azaroso por lo que atañe al tiempo.
Pero, aun cuando tampoco ahora se alcanzase con este acontecimiento la
meta proyectada, aunque la revolución o la reforma de la constitución de un
pueblo acabara fracasando, o si todo volviera después a su antiguo cauce
después de haber durado algún tiempo (tal como profetizan actualmente los
políticos), a pesar de todo ello, ese pronóstico filosófico no perdería nada de su
fuerza. Pues ese acontecimiento es demasiado grandioso, se halla tan
estrechamente implicado con el interés de la humanidad y su influencia sobre
el mundo se ha diseminado tanto por todas partes, como para no ser
rememorado por los pueblos en cualquier ocasión donde se den circunstancais
propicias y no ser evocado para repetir nuevas tentativas de esa índole”.
Emmanuel Kant, El conflicto de las facultades, 1798.
“Tal es el problema a dilucidar, esta marcha de los acontecimientos es
efectivamente continua o bien se trata de dos series de acontecimientos
intrínsecamente ligados, pero que remiten a pesar de todo a vidas diferentes, a
dos mundos políticos y morales distintos?. Si no logramos dilucidar este
problema, hoy aún podemos por descuido volvernos peligrosos. Pues el
pasado no meditado reanima los peores prejuicios y prohíbe a la conciencia
histórica penetrar en el campo político”.
Mikhaël Guefter, « Staline est mort hier » in L'Homme et la société, 1987.
En 1798, en pleno período de reacción, Emmanuel Kant escribía a propósito de
la Revolución francesa que un acontecimiento así, más allá de los fracasos y
retrocesos, no se olvida. Pues, en ese desgarro del tiempo, se dejó entrever,
aunque fuera de forma fugitiva, una promesa de humanidad liberada. Kant
tenía razón. Nuestro problema es saber hoy si la gran promesa ligada al
nombre propio de Octubre, ese estremecimiento del mundo, ese resplandor
surgido de las tinieblas de la primera carnicería mundial, podrá ser él también
“rememorado por los pueblos”. Es lo que está en juego no por un “deber de
memoria” (noción hoy degradada), sino para un trabajo y una batalla por la
memoria. El 80 aniversario de la revolución de octubre de 1917 corría el riesgo
de pasar desapercibido. La publicación del Libro negro del Comunismo habrá
tenido al menos el mérito de poner encima de la mesa “el asunto Octubre”, una
de esas grandes querellas sobre las que no habrá jamás reconciliación.
Claramente enunciado por Stéphane Courtois, director del conjunto, el objetivo
de la operación es establecer una estricta continuidad, una perfecta coherencia
entre comunismo y estalinismo, entre Lenín y Stalin, entre la radiación del inicio
revolucionario y el crepúsculo helado del Gulag: “Estalinista y comunista, es lo
mismo”, escribe en el Journal du Dimanche (9 de noviembre). Es crucial
responder sin rodeos a la pregunta planteada por el gran historiador soviético
Mikhaël Guefter: “Tal es el problema a dilucidar: esta marcha de los
acontecimientos es efectivamente continua o bien se trata de dos series de
acontecimientos intrínsecamente ligados, pero que remiten a pesar de todo a
vidas diferentes, a dos mundos políticos y morales distintos?”. (“Stalin murió
ayer”, en L´Homme et la société, 2-3, 1988). Pregunta decisiva, en efecto, que
domina tanto la inteligibilidad del siglo que acaba como nuestros compromisos
en el siglo atormentado que se anuncia: si el estalinismo no fuera, como
algunos lo sostienen o lo conceden, más que una simple “desviación” o “una
prolongación trágica” del proyecto comunista, habría que sacar de ello las
conclusiones más radicales en cuanto al propio proyecto.
Un proceso de fin de siglo.
Es por otro lado lo que intentan los promotores del Libro Negro. Sería en efecto
extraño el tono de guerra fría, bastante anacrónico, de Stéphane Courtois y de
ciertos artículos de prensa. Cuando el capitalismo, púdicamente rebautizado
“democracia de mercado”, se proclama de buena gana como sin alternativa
tras la desintegración de la Unión Soviética, vencedor absoluto del fin de siglo,
esta obstinación revela en realidad un gran miedo reprimido: el temor de ver las
llagas y los vicios del sistema tanto más patentes, en la medida en que ha
perdido, con su doble burocrático, su mejor coartada. Es importante pues
proceder a la diabolización preventiva de todo lo que podría dejar entrever un
posible futuro diferente. Es en efecto en el momento en que su imitación
estalinista desaparece en la debacle, cuando se acaba su confiscación
burocrática, cuando el espectro del comunismo puede de nuevo volver a
recorrer el mundo. ¿Cuántos antiguos celosos estalinistas, por no haber sabido
distinguir estalinismo y comunismo, han dejado de ser comunistas dejando de
ser estalinistas, para unirse a la causa liberal con el fervor de los conversos?.
Estalinismo y comunismo no son solo distintos, sino irreductiblemente
antagónicos. Y el recordatorio de esta diferencia no es el menor deber que
tengamos hacia las numerosas víctimas comunistas del estalinismo.
El estalinismo no es una variante del comunismo, sino el nombre propio de la
contrarrevolución burocrática. Que militantes sinceros, en la urgencia de la
lucha contra el nazismo, o debatiéndose en las consecuencias de la crisis
mundial de entre guerras, no hayan tomado inmediatamente conciencia, que
hayan continuado ofreciendo generosamente sus existencias desgarradas, no
cambia nada del asunto. Se trata claramente, por responder a la pregunta de
Mikhaël Guefter, de “dos mundos políticos y morales” distintos e
irreconciliables. Esta respuesta está en las antípodas de las conclusiones de
Stéphane Courtois en el Libro Negro. Se defiende a veces de haber reclamado
un Nuremberg del comunismo, probablemente molesto por unirse en este tema
a una fórmula querida de M. Le Pen. Sin embargo, la puesta en escena del
Libro Negro tiende no solo a borrar las diferencias entre nazismo y comunismo,
sino a banalizar sugiriendo que la comparación estrictamente “objetiva” y
contable va en ventaja del primero: 25 millones de muertos contra 100 millones,
20 años de terror contra 60. La primera banda de presentación del libro
anunciaba escandalosamente 100 millones de muertos. El descuento de los
autores llega a 85 millones. A M. Courtois no le va de 15 millones. Maneja los
cadáveres de forma turbia.
Esta contabilidad macabra de comerciante al por mayor, mezclando países,
épocas causas y campos tiene algo de cínico y de profundamente irrespetuoso
de las propias víctimas. En el caso de la Unión Soviética, llega a un total de 20
millones de víctimas sin que se sepa lo que la cifra incluye exactamente. En su
contribución al Libro Negro, Nicolas Werth rectifica más bien a la baja las
estimaciones aproximativas corrientes. Afirma que los historiadores, sobre la
base de archivos precisos, evalúan hoy en 690.000 las víctimas de las grandes
purgas de 1936-1938. Es ya enorme, más allá del horror. Llega además a un
número de detenidos del Gulag de alrededor de dos millones como media
anual, una proporción de los cuales más importante de lo que se creía pudo ser
liberada, reemplazada por nuevos recién llegados. Para alcanzar el total de 20
millones de muertos, habría por tanto que añadir a las cifras de las purgas y del
Gulag, los de las dos grandes hambrunas (cinco millones en 1921-1922 y seis
millones en 1932-1933), y los de la guerra civil, que los autores del Libro Negro
no pueden demostrar, y por motivos sobrados, que se trate de “crímenes del
comunismo”, dicho de otra forma de un exterminio fríamente decidido. Con
tales procedimientos ideológicos, no sería muy difícil escribir un Libro rojo de
los crímenes del capital, sumando las víctimas de los pillajes y de los
populicidios coloniales, de las guerras mundiales, del martirologio del trabajo,
de las epidemias, de las hambrunas endémicas, no solo de ayer, sino de hoy.
Solo en el siglo veinte, se podrían contar sin esfuerzo varios centenares de
millones de víctimas.
En la segunda parte demasiado a menudo olvidada de su trilogía, Hannah
Arendt veía en el imperialismo moderno la matriz del totalitarismo y en los
campos de concentración coloniales en África el preludio a muchos otros
campos (Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, tomo II, El
imperialismo). Si se trata no ya de examinar regímenes, períodos, conflictos
precisos, sino de incriminar una idea, ¿cuántos muertos se imputará, a través
de los siglos, al cristianismo y a los evangelios, al liberalismo y al “laisserfaire”?.
Incluso aceptando las cuentas fantásticas de M. Courtois, el capitalismo
habría costado bastante más de veinte millones de muertos a Rusia en el curso
de este siglo en dos guerras mundiales que el estalinismo. Los crímenes del
estalinismo son suficientemente espantosos, masivos, horribles, para que haya
necesidad de añadir más. A menos que se quieran deliberadamente borrar las
pistas de la historia, como hemos visto que se hacía con ocasión del
bicentenario de la Revolución francesa, cuando ciertos historiadores hacían a
la Revolución responsable no solo del Terror o de la Vendée, sino también de
los muertos del terror blanco, de los muertos en la guerra contra la intervención
coaligada, ¡o incluso de las víctimas de las guerras napoleónicas!
Que sea legítimo y útil comparar nazismo y estalinismo no es nuevo –¿no
hablaba Trotsky de Hitler y Stalin como de “estrellas gemelas”?. Pero
comparación no es justificación, las diferencias son tan importantes como las
similitudes. El régimen nazi cumplió su programa y mantuvo sus siniestras
promesas. El régimen estalinista se edificó en contra del proyecto de
emancipación comunista. Tuvo para instaurarse que machacar a sus militantes.
¿Cuántas disidencias, oposiciones, ilustran, entre dos guerras, este viraje
trágico? ¿Suicidados Maiakovski, Joffé, Tucholsky, Benjamin y tantos otros?
¿Se puede encontrar, entre los nazis, esas crisis de conciencia ante las ruinas
de un ideal traicionado y desfigurado? La Alemania de Hitler no tenía necesidad
como la Rusia de Stalin de transformarse en “país de la gran mentira”: los nazis
estaban orgullosos de su obra, los burócratas no podían mirarse de frente en el
espejo del comunismo original.
A base de diluir la historia concreta en el tiempo y en el espacio, de
despolitizarla deliberadamente, por una opción de método (Nicolas Werth
reivindica francamente “la puesta en segundo plano de la historia política” para
mejor seguir el hilo lineal de una historia descontextualizada de la represión),
no queda más que un teatro de sombras. No se trata ya entonces de instruir el
proceso de un régimen, de una época, de verdugos identificados, sino de una
idea: la idea que mata. En el género, algunos periodistas se han entregado con
delectación. Jacques Amalric registra con satisfacción “la realidad engendrada
por una utopía mortífera” (Libération, 6 de noviembre). Philippe Cusin inventa
una herencia conceptual: “Está inscrito en los genes del comunismo: es natural
matar” (Le Figaro, 5 de noviembre). ¿Para cuando la eutanasia conceptual
contra el gen del crimen?. Instruir el proceso no con hechos, crímenes
precisos, sino con una idea, es ineluctablemente instituir una culpabilidad
colectiva y un delito de intención. El tribunal de la historia según Courtois no es
solo retroactivo. Se convierte en peligrosamente preventivo, cuando lamenta
que el “trabajo de duelo de la idea de revolución esté aún lejos de haber sido
acabado” y se indigna de que ¡“grupos abiertamente revolucionarios estén
activos y se expresen con absoluta legalidad”!.
El arrepentimiento está ciertamente de moda. Que Furet o Le Roy Ladurie,
Mme Kriegel o el propio M.Courtois no hayan llegado nunca al fin de su trabajo
de duelo, que arrastren como un grillete su mala conciencia de estalinistas
arrepentidos, que su expiación se cueza en el resentimiento, es su problema.
Pero, quienes han seguido siendo comunistas sin jamás haber celebrado al
padrecito de los pueblos ni salmodiado el libro rojo del gran timonel, ¿de qué
quiere Vd., M. Courtois, que se arrepientan?. Sin duda se han equivocado a
veces. Pero, visto como va el mundo, ciertamente no se han equivocado ni de
causa ni de adversario. Para comprender las tragedias del siglo que acaba y
sacar de ello lecciones útiles para el futuro, hay que ir más allá de la escena
ideológica, abandonar las sombras que se agitan en ella, para hundirse en las
profundidades de la historia y seguir la lógica de los conflictos políticos en los
que se toma una opción entre varias posibles.
¿Revolución o golpe de estado?.
Una vuelta crítica sobre la Revolución rusa, con ocasión del 80 aniversario de
Octubre, plantea cantidad de cuestiones, de orden tanto histórico como
programático. Lo que está en juego es enorme. Se trata ni más ni menos de
nuestra capacidad en un futuro abierto al actuar revolucionario, pues todos los
pasados no tienen el mismo futuro. Sin embargo, antes incluso de entrar en la
masa de los nuevos documentos accesibles debido a la apertura de los
archivos soviéticos (que permitirán sin ninguna duda nuevas aclaraciones y una
renovación de las controversias),la discusión viene a tropezarse con el pret-aporter
ideológico dominante, cuyo dominio está bien ilustrado por el reciente
homenaje necrológico consensual a François Furet. En estos tiempos de
contrarreforma y de reacción, nada de extraño en que los nombres de Lenín y
de Trotsky se conviertan en tan impronunciables como lo fueron los de
Robespierre o de Saint-Just bajo la Restauración. Para comenzar a despejar el
terreno, conviene pues retomar tres ideas bastante ampliamente extendidas
hoy:
1. Aunque presentado como revolución, Octubre sería más bien el nombre
emblemático de un complot o de un golpe de estado minoritario que impuso
enseguida, por arriba, su concepción autoritaria de la organización social en
beneficio de una nueva élite.
2. Todo el desarrollo de la revolución rusa y sus desventuras totalitarias
estarían inscritas en germen, por una especie de pecado original, en la idea (o
la “pasión” según Furet) revolucionaria: la historia se reduciría entonces a la
genealogía y al cumplimiento de esta idea perversa, despreciando grandes
convulsiones reales, acontecimientos colosales, y el resultado incierto de toda
lucha.
3. En fin, la Revolución rusa habría sido condenada a la monstruosidad por
haber nacido de un parto “prematuro” de la historia, de una tentativa de forzar
su curso y su ritmo, cuando las “condiciones objetivas” de una superación del
capitalismo no estaban reunidas: en lugar de tener la sabiduría de “autolimitar”
su proyecto, los dirigentes bolcheviques habrían sido los agentes activos de
este contratiempo.
Un verdadero impulso revolucionario.
La Revolución rusa no es el resultado de una conspiración sino la explosión, en
el contexto de la guerra, de las contradicciones acumuladas por el
conservadurismo autocrático del régimen zarista. Rusia, a comienzos del siglo,
es una sociedad bloqueada, un caso ejemplar de “desarrollo desigual y
combinado”, un país a la vez dominante y dependiente, aliando rasgos feudales
de un campo en el que la servidumbre está oficialmente abolida hace menos de
medio siglo, y los rasgos de un capitalismo industrial urbano de los más
concentrados. Gran potencia, está subordinada tecnológicamente y
financieramente (¡el préstamo ruso de divertida memoria!). El cuaderno de
quejas presentado por el pope Gapone en la revolución de 1905 es un
verdadero registro de la miseria que reina en el país de los zares. Las
tentativas de reformas son rápidamente bloqueadas por el conservadurismo de
la oligarquía, la terquedad del déspota, y la inconsistencia de una burguesía
atropellada por el naciente movimiento obrero. Las tareas de la revolución
democrática corresponden así a una especie de tercer estado en el que, a
diferencia de la Revolución francesa, el proletariado moderno, aunque
minoritario, constituye ya el ala más dinámica.
Es en todo esto en lo que la “santa Rusia” puede representar “el eslabón débil”
de la cadena imperialista. La prueba de la guerra da fuego a este polvorín. El
desarrollo del proceso revolucionario, entre febrero y octubre de 1917, ilustra
bien de que no se trata de una conspiración minoritaria de agitadores
profesionales, sino de la asimilación acelerada de una experiencia política a
escala de masas, de una metamorfosis de las conciencias, de un
desplazamiento constante de las correlaciones de fuerzas. En su magistral
Historia de la Revolución rusa, Trotsky analiza minuciosamente esta
radicalización, de elección sindical en elección sindical, de elección municipal
en elección municipal, entre los obreros, los soldados y los campesinos.
Mientras que los bolcheviques no representaban más que el 13 % de los
delegados al congreso de los soviets en junio, las cosas cambian rápidamente
tras las jornadas de Julio y la tentativa de golpe de Kornilov: representan entre
el 45% y el 60% en octubre, en el segundo congreso. Lejos de un golpe de
mano logrado por sorpresa, la insurrección representa pues la culminación y el
desenlace provisional de una prueba de fuerzas que ha madurado a lo largo de
todo el año, durante la cual el estado de espíritu de las masas plebeyas se ha
encontrado siempre a la izquierda de los partidos y de sus estados mayores, no
solo de los de los socialistas revolucionarios, sino incluso los del partido
bolchevique o de una parte de la dirección (incluso sobre la decisión de la
insurrección).
Los historiadores convienen generalmente que la insurrección de Octubre fue
el desenlace, a penas más violento que la toma de la Bastilla, de un año de
descomposición del antiguo régimen. Es por lo que, comparativamente a las
violencias que hemos conocido luego, fue poco costosa en vidas humanas.
Esta “facilidad” relativa de la toma insurreccional del poder por los bolcheviques
ilustra la impotencia de la burguesía rusa entre febrero y octubre, su
incapacidad para poner en pie un estado y edificar sobre las ruinas del zarismo
un proyecto de nación moderna. La alternativa no estaba ya entre la revolución
y la democracia sin frases, sino entre dos soluciones autoritarias, la revolución
y la dictadura militar de Kornilov o de alguno similar. Si se entiende por
revolución un impulso de transformación venido de abajo, de las aspiraciones
profundas del pueblo, y no el cumplimiento de algún plan grandioso imaginado
por una élite esclarecida, ninguna duda de que la Revolución rusa fue una de
ellas, en el pleno sentido del término, a partir de las necesidades
fundamentales de la paz y de la tierra.
Basta con recordar las medidas legislativas tomadas en los primeros meses y
el primer año por el nuevo régimen para comprender que significan un cambio
absolutamente radical de las relaciones de propiedad y de poder, a veces más
rápido de lo previsto y querido, a veces más allá incluso de lo deseable, bajo la
presión de las circunstancias. Numerosos libros testimonian de esta ruptura en
el orden del mundo (ver Los diez días que conmovieron el mundo, de John
Reed) y de su repercusión internacional inmediata (cf. La Révolution d´Octubre
et le mouvement ouvrier européen, collectif, EDI, 1967). Marc Ferro subraya
(principalmente en La Revolution de 1917, Albin Michel 1997; y Naissance et
effondrement du régime communiste en Russie, Livre de Poche 1997), que no
hubo en aquel momento mucha gente que lamentase la caída del régimen del
zar y que llorase por el último déspota. Insiste al contrario sobre el
derrocamiento del mundo tan característica de una auténtica revolución, hasta
en los detalles de la vida cotidiana: en Odessa, los estudiantes dictan a los
profesores un nuevo programa de Historia; en Petrogrado, trabajadores obligan
a sus patronos a aprender “el nuevo derecho obrero”; en el ejército, soldados
invitan al capellán castrense a su reunión “para dar un nuevo sentido a su
vida”; en algunas escuelas, los niños reivindican el derecho al aprendizaje del
boxeo para hacerse oír y respetar por los mayores.
La prueba de la guerra civil.
Este impulso revolucionario inicial opera aún, a pesar de las desastrosas
condiciones, durante la guerra civil a partir del verano de 1918. En su
contribución, Nicolas Werth enumera de forma documentada todas las fuerzas
con las que tuvo que enfrentarse el nuevo régimen: no solo los ejércitos
blancos de Koltchak y Denikin, no solo la intervención extranjera francobritánica,
sino también los levantamientos campesinos masivos contra las
requisiciones y los disturbios obreros contra el racionamiento. Leyéndole casi
no se ve de dónde pudo el poder revolucionario sacar la fuerza para vencer a
tan potentes adversarios. Parece que fuera por el único efecto del terror
minoritario y el enrolameinto en las tchekas de un lumpen proletariado
dispuesto a todo. La explicación es demasiado limitada para dar cuenta de la
organización, en algunos meses, del Ejército rojo y de sus victorias. Es más
realista dar a la guerra civil su pleno alcance y admitir que se oponen en ella
sin tregua fuerzas sociales antagónicas. Según los autores del Libro negro, la
guerra civil habría sido querida por los bolcheviques y el terror puesto en pie a
partir del verano de 1918 sería la matriz original de todos los crímenes
cometidos después en nombre del comunismo.
La historia real, hecha de conflictos, de luchas, incertidumbres, victorias y
derrotas, es irreducible a esta sombría leyenda del autodesarrollo del concepto,
en la que la idea engendraría al mundo. La guerra civil no fue querida sino
prevista. Es más que un matiz. Todas las revoluciones desde la Revolución
francesa habían inculcado esta dolorosa lección: los movimientos de
emancipación se enfrentan a la reacción conservadora; la contrarrevolución
sigue a la revolución como su sombra, en 1792, cuando las tropas de
Brunswick marchan sobre París, en 1848 en las masacres de junio (sobre la
ferocidad burguesa de entonces, releer a Michelet, Flaubert o Renan), en la
Semana sangrienta de 1871.
La regla luego no ha sido nunca desmentida, desde el pronunciamiento
franquista de 1936 al golpe de estado de Sukarno (que hizo 500.000 muertos
en 1965 en Indonesia) o el de Pinochet en Chile en 1973. No más que los
revolucionarios franceses de 1792, los revolucionarios rusos no declararon la
guerra civil. ¡No llamaron a las tropas francesas y británicas para que les
derrocaran!. Desde el verano de 1918, recuerda Nicolas Werth, los ejércitos
blancos estaban sólidamente establecidos en tres frentes y los bolcheviques
“no controlaban ya más que un territorio reducido a la Moscovia histórica”. Las
disposiciones del terror fueron tomadas en agosto-septiembre de 1918, cuando
la agresión extranjera y la guerra civil comenzaron. Igualmente, en la
Revolución francesa, Danton proclama el terror para canalizar el terror popular
espontáneo que estalla con las masacres de septiembre ante la amenaza que
hacía pesar sobre Paris el avance de las tropas coaligadas de Brunswick.
Admite pues que la responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra civil
no estuvo del lado de la revolución.
Si los horrores de la guerra civil son desde entonces compartidos entre “rojos” y
“blancos”, la matriz de todas los terrores del futuro residiría sin embargo en una
guerra oculta, una guerra en la guerra, contra el campesinado. A fin de inscribir
las víctimas de la hambruna de 1921-22 en el cuadro de los crímenes del
comunismo, Nicolas Werth tiende a veces a presentarla como el resultado de
una decisión de exterminio deliberada del campesinado. Los documentos sobre
la represión de los pueblos, de las pequeñas ciudades son abrumadores. Pero,
¿es posible sin embargo, disociar los dos problemas, el de la guerra civil y el de
la cuestión agraria?. Para enfrentarse a la agresión, el Ejército rojo tuvo que
movilizar en algunos meses cuatro millones de combatientes que hubo que
equipar y alimentar. En dos años, Petrogrado y Moscú perdieron más de la
mitad de su población. La industria devastada no producía ya nada. En estas
condiciones, para alimentar las ciudades y el ejército, ¿qué otra solución que
las requisiciones?. Sin duda se puede imaginar otras formas, tener en cuenta,
mirando desde la distancia del tiempo transcurrido, la lógica propia de una
policía política, los peligros de arbitrariedad burocrática ejercida por tiranuelos
improvisados. Pero es una discusión concreta, en términos de decisiones
políticas, de alternativas imaginables ante pruebas reales y no de juicios
abstractos.
A la salida de la guerra civil, no es ya la base la que empuja a la cúspide, sino
la voluntad de la cúspide la que se esfuerza por arrastrar a la base. De ahí la
mecánica de la sustitución: el partido sustituye al pueblo, la burocracia al
partido, el hombre providencial al conjunto. En el curso de ese proceso, emerge
una nueva burocracia, fruto de la herencia del antiguo régimen y de la
promoción social acelerada de nuevos dirigentes. Tras el reclutamiento masivo
de la “promoción Lenín” en 1924, los pocos miles de militantes de Octubre no
influyen ya demasiado en los efectivos del partido en relación a los centenares
de miles de nuevos bolcheviques, entre los cuales están los carreristas volando
en socorro de la victoria y los elementos reciclados de la vieja administración.
La pesada herencia de la guerra civil.
La guerra civil constituye una terrible experiencia fundadora. Crea una
costumbre hastiada a las formas más extremas e inhumanas de una violencia
que se añade a los ensañamientos de la guerra mundial. Forja una herencia de
brutalidad burocrática, de la que Lenín tomará conciencia con ocasión de la
crisis con los comunistas georgianos, y de la que Trotsky da cuentas en su
Stalin. El “Testamento de Lenín” y el “Diario de sus secretarias” (ver Moshe
Lewin, El último combate de Lenín, Minuit, 1979) dan fe, en su agonía, de esta
conciencia patética del problema. Mientras que la revolución es un asunto de
pueblos y multitudes, Lenín agonizante se ve reducido a sopesar los vicios y
las virtudes de un puñado de dirigentes de los que casi todo parece depender
en adelante. En definitiva, la guerra civil ha significado un “gran salto hacia
atrás”, una “arcaización” del país en relación al nivel de desarrollo alcanzado
antes de 1914. Ha dejado al país exhausto. De los cuatro millones de
habitantes que tenían Petrogrado y Moscú a comienzos de la revolución, no
quedaban más que 1,7 millones a fines de la guerra civil. En Petrogrado,
380.000 obreros abandonaron la producción quedando 80.000. Las ciudades
devastadas se convirtieron en parásitas de la agricultura, obligando a
retenciones autoritarias de aprovisionamientos. Y el Ejército rojo alcanzó un
efectivo de 4 millones. “Cuando el nuevo régimen pudo al fin conducir el país
hacia su objetivo declarado, escribe Moshe Lewin, el punto de partida se reveló
bastante más atrasado de lo que habría sido en 1917, por no decir en 1914”.
A través de la guerra civil se forja “un socialismo atrasado” y estatalista, un
nuevo estado edificado sobre ruinas: “En verdad, el estado se formaba sobre la
base de un desarrollo social regresivo”. (Moshe Lewin, Russia, URSS, Russia,
Londres 1995). Ahí reside la raíz esencial de la burocratización de la que
ciertos dirigentes soviéticos, entre ellos Lenín, toman bastante pronto
conciencia a la vez que se desesperan de no lograr contenerla. Aquí, el peso
terrible de las circunstancias y la ausencia de cultura democrática acumulan
sus efectos. No queda así ninguna duda de que la confusión mantenida, desde
la toma del poder, entre el estado, el partido, y la clase obrera, en nombre de la
extinción rápida del estado con que se contaba y de la desaparición de las
contradicciones en el seno del pueblo favorece considerablemente la
estatización de la sociedad y no la socialización de las funciones estatales. El
aprendizaje de la democracia es un asunto largo, difícil. No va al mismo ritmo
que los decretos de reforma económica, tanto menos en la medida que el país
no tiene prácticamente tradiciones parlamentarias y pluralistas. Reclama
tiempo, energía, también medios. La efervescencia en los comités y los soviets
del año 1917 ilustra los primeros pasos de un aprendizaje así, en el curso del
cual se dibuja una sociedad civil.