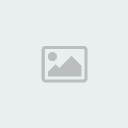«El hombre está condenado a agotar todos los errores posibles antes de reconocer una verdad»
Lamarck, Filosofía zoológica
Caza de brujas en la biología
En el verano de 1948 el presidente de la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas de la URSS, Trofim D.Lysenko (1898-1976), leía un informe ante más de 700 científicos soviéticos de varias especialidades que desencadenó una de las más formidables campañas de linchamiento propagandístico de la guerra fría, lo cual no dejaba de resultar extraño, tratándose de un acto científico y de que nadie conocía a Lysenko fuera de su país. Sin embargo, aquellos mismos fariseos que en 1948 trasladaron el decorado del escenario desde la ciencia a la política fueron -y siguen siendo- los mismos que se rasgan las vestiduras a causa de la “politización de la ciencia”, es decir, de la conversión de la ciencia en algo que juzgan como esencialmente contrario a su propia naturaleza.
Lysenko fue extraído de un contexto científico en el que había surgido de manera polémica para sentarlo junto al Plan Marshall, Bretton Woods, la OTAN y la bomba atómica. Después de la obra de Frances S.Saunders (1) hoy tenemos la certeza de lo que siempre habíamos sospechado: hasta qué punto la cultura fue manipulada en la posguerra por los servicios militares de inteligencia de Estados Unidos. Pero no sólo la cultura. Si en sus expediciones militares Alejandro Magno llevaba consigo a los filósofos, Napoleón hizo lo propio con los científicos durante su viaje a Egipto, y aún hoy no somos plenamente conscientes de las consecuencias irreversibles que el “Proyecto Manhattan” ha tenido para la ciencia en la segunda mitad del siglo pasado. Hoy entre un 20 y un 30 por ciento de los científicos trabajan en proyectos militares, porcentaje que sube al 40 por ciento en Estados Unidos. Cuando en la posguerra el propio Eisenhower denunció los peligros del complejo militar-industrial, también puso a la ciencia en el mismo punto de mira, en un apartado de su discurso que a los partidarios de la ciencia “pura” no les gustará recordar:
Durante las décadas recientes la revolución tecnológica ha sido, en gran medida, responsable de los profundos cambios de nuestra situación industrial y militar. En esta revolución, la investigación ha tenido un papel central; también se vuelve más formalizada, compleja, y cara. Una proporción creciente de la misma se lleva a cabo bajo la dirección, o para los fines, del Gobierno Federal.
Hoy el inventor solitario trasteando en su taller, ha sido desplazado por ejércitos de científicos en laboratorios y campos de pruebas. De la misma manera, la universidad libre, que es fuente histórica de ideas libres y descubrimientos científicos, ha sufrido una revolución en la dirección de las investigaciones. En parte por los grandes costos que la investigación involucra, los contratos del gobierno se han convertido en un sustituto de la curiosidad intelectual. Por cada antigua pizarra hay ahora cientos de nuevos ordenadores electrónicos [...] La perspectiva de que los intelectuales de la nación sean sometidos mediante el empleo federal, la asignación de proyectos y con el poder del dinero siempre presente, es algo que hay que contemplar con preocupación [...] También debemos estar igualmente alertas ante el peligro opuesto de que las políticas públicas sean secuestradas por una élite científico-tecnológica (2).
Presidente de una potencia mundial hegemónica, a la vez que general del ejército que la sostenía, Eisenhower era un perfecto conocedor de lo que estaba hablando, y no se refería a la URSS precisamente, sino a dos riesgos simultáneos que concernían a su propio país: primero, la sumisión de los científicos “con el poder del dinero” y, segundo, que la democracia se convierta en un rehén de los tecnócratas, de quienes pretenden acaparar para sí el monopolio del conocimientos y que los demás adapten a ellos sus decisiones.
Cuando insultaban a Lysenko, los científicos que se prestaron a colaborar en la campaña de la guerra fría estaban sublimando su propio miserable estado, y el deterioro parece imparable. Desde 1961, fecha en la que Eisenhower pronuncia el discurso, ¿se han confirmado sus temores?, ¿han sido sometidos los científicos?, ¿queda algún verdadero científico?, ¿o son funcionarios públicos y empleados privados? Personalmente no me caben dudas: la ciencia se asfixia en medio de subvenciones tan generosas. Padece el abrazo del oso. Ha pasado del complejo militar-industrial a un complejo militar-industrial sin complejos, con el saldo de un profundo declive de la ciencia, sólo comparable al de la Edad Media. Se investiga, se publica y se lee aquello que se financia y subvenciona a golpe de talonario. Lo demás no existe, no es ciencia. No es necesario recordar que quien paga manda, ni tampoco que quien paga y manda nada tiene que ver con la ciencia, es decir, que quien la dirige es ajeno a ella. Pero eso ha existido siempre; lo que cambió en la posguerra es que se tornó mucho más sórdido y gris. A diferencia del medievo, los mecenas que en la posguerra empezaron a guiar el curso de la ciencia ni siquiera eran aquellos aficionados paternalistas y entusiastas, “filósofos”, es decir, no aquellos que sabían sino los que querían saber. Los que redactan decretos y firman cheques no conocen barreras; están convencidos de que nada es imposible, y mucho menos en materia científica. Si en la posguerra pudieron reconducir la evolución de un arte milenario, como la pintura, una ciencia reciente como la genética se prestaba más fácilmente para acoger los mensajes subliminales de la Casa Blanca, Wall Street o el Pentágono. Lysenko no era conocido fuera de la URSS hasta que la guerra sicológica desató una leyenda fantástica que aún no ha terminado y que se alimenta a sí misma, reproduciendo sus mismos términos de un autor a otro, porque no hay nada nuevo que decir: “historia terminada” concluye Althusser (3). Es el ansiado fin de la historia y, por supuesto, es una vía muerta para la ciencia porque la ciencia y Lysenko se dan la espalda. No hay nada más que aportar a este asunto.
O quizá sí; quizá haya que recordar periódicamente las malas influencias que ejerce “la política” sobre la ciencia, y el mejor ejemplo de eso es Lysenko: “La palabra lysenkismo ha acabado simbolizando las consecuencias desastrosas de poner la ciencia al servicio de la ideología política”, aseguran los diccionarios especializados (4), lo que sentencia con rotundidad James Watson: “El lysenkismo representa la incursión más atroz de la política en la ciencia desde la Inquisición” (5). Pretenden aparentar que lo suyo es ciencia “pura” y que todo lo demás, todo lo que no sea ciencia “pura”, conduce al desastre. En consecuencia, hay que dejar la ciencia en manos de los científicos. En este juego oportunista a unos efectos “la política” nada tiene que ver con la ciencia y a otros interesa confundir de plano; depende del asunto y, en consecuencia, la dicotomía se presta a la manipulación. Así sigue la cuestión, como si se tratara de un asunto “político”, y sólo puede ser polémico si es político porque sobre ciencia no se discute. Un participante en el debate de entonces, Jean Rostand, redactor francés de libros de bolsillo sobre biología, escribió al respecto: “Expresiones apasionadas no se habían dado nunca hasta entonces en las discusiones intelectuales” (5b). Uno no puede dejar de mostrar su estupor ante tamañas afirmaciones, que expresan una errónea concepción de la ciencia que oculta los datos más elementales de la historia de su avance, desde Tales de Mileto hasta el día de hoy. Un breve recorrido por el pasado de cualquier ciencia le mostraría preñado de acerbas polémicas, muchas de las cuales acabaron en la hoguera. La verdad no está sujeta a ninguna clase de monopolio; las ciencias son esencialmente dialécticas, controversiales. Para Sócrates el conocimiento nace de la mutua comunicación, discusión y crítica, y son muy numerosas las obras escritas de manera dialogal, desde Parménides a Berkeley, pasando por Platón, Galileo, Giordano Bruno y Leibniz, para quien la lógica era “el arte de disputar” (5c). El saber científico no está integrado por conocimientos falsables sino por conocimientos discutibles. Darwin no podía discutir sobre la santísima trinidad porque es una cuestión religiosa, indiscutible, pero el obispo Wilberforce sí pudo hacerlo sobre la teoría de la evolución porque es una cuestión científica, discutible.
La negación de la controversia conduce a estas periódicas cruzadas contemporáneas contra algo que se presenta como diferente y se califica de seudociencia, superstición, un conocimiento falso. Ha vuelto lo que en el siglo XVII Francis Bacon calificó como “policía de la ciencia” (5d), cuyos agentes desempeñan dos importantes tareas, que identifican con la esencia misma del proceder epistemológico. La primera consiste en prevenir a la humanidad ignorante contra la equivocación y el desvarío, algo de lo que nunca seríamos capaces por nosotros mismos. No se tata de criticar (una de las tareas científicas) sino de erradicar y silenciar (una tarea policial). Hay que impedir el error lo mismo que hay que impedir el delito: antes de que se produzca. De ese modo la policía científica ahorra la engorrosa tarea de criticar y de polemizar que tanta confusión engendran. Más vale poco pero de calidad; el minimalismo se introduce en la metodología científica moderna, aparece la ley del mínimo esfuerzo y una navaja que erróneamente atribuyen a Occam (6). Economizan ciencia, la presentan brillantemente pulida en acabados textos doxográficos que han superado la implacable prueba del nihil obstat contemporáneo (peer review): la policía científica da el visto bueno para que un determinado artículo se publique; el resto acaba en la papelera. Ha vuelto la censura con las correspondientes bendiciones del sínodo de sabios, incoporado a la cotidianeidad y a los automatismos inconscientes de la tarea investigadora, como si se tratara de la bata blanca en el laboratorio, el fonendoscopio en la consulta médica o el teclado del ordenador en la oficina.
La segunda tarea de la policía científica es propia de un cierto tipo de escolástica moderna. Consiste en equiparar la crítica de la seudociencia con la controversia dentro de la misma ciencia, como ya advirtió Hegel en relación con la filosofía y que puede extenderse a cualquier clase de conocimiento:
Lo que esencialmente interesa es llegar a ver con mayor claridad y de un modo más profundo qué es lo que realmente significa esta diversidad de los sistemas filosóficos. El conocimiento filosófico de lo que es la verdad y la filosofía nos ayuda a enfocar esta diversidad en cuanto tal, en un sentido completamente distinto que el que entraña la antítesis abstracta entre la verdad y el error. El esclarecimiento de esto nos dará la clave para comprender el significado de toda la historia de la filosofía. Es menester que comprendamos que esta variedad entre las muchas filosofías no sólo no perjudica a la filosofía misma -a la posibilidad de tal filosofía- sino que, por el contrario, es y ha sido siempre algo sencillamente necesario para la existencia de la propia filosofía, algo esencial a ella (6b).
No hay avance científico sin disputatio. En cualquier país y en cualquier disciplina los intentos de imponer un canon de pensamiento, acaban en la parálisis, tanto más grave cuanto que a algunos neoescolásticos les otorgan la mayoría, gracias al apoyo del nuevo complejo militar-industrial, y pasan a intervenir en nombre de una supuesta comunidad científica, que a veces interesa confundir con la totalidad de los científicos e incluso con la ciencia misma. En nombre de la unidad (que equiparan a la unanimidad) de la ciencia, la Inquisición sigue acechando hoy, especialmente en el terreno de la biología. Disponemos, pues, de los ingredientes tópicos de un auto sacramental: por un lado la ciencia y por el otro la Inquisición; sólo necesitamos saber el reparto de los papeles. ¿Quiénes son los verdugos y quiénes las víctimas? Pero la duda ofende; a determinado tipo de científicos sólo les gusta asumir el papel de víctimas. Cualquier otra asignación les parecería un insulto.
La escolástica biológica está muy lejos de comprender las consecuencias de su tardía aparición, materializadas en una incapacidad para digerir las prácticas botánicas, médicas y veterinarias preexistentes. Hace más de 2.000 años que Euclides formalizó en un sorprendente sistema axiomático los conocimientos empíricos seculares que sobre geometría habían ido acumulando babilonios y egipcios (6c). Lo mismo lograron la astronomía y la química, que demostraron su capacidad para destilar conocimiento científico del cúmulo abigarrado de concepciones mágicas y míticas. Esos procesos de creación científica se prolongaron durante varios siglos, algo que las ciencias relacionadas con la vida no han tenido tiempo de llevar a cabo y, lo que es peor, ni siquiera parecen dispuestas a ello. Un absurdo artículo publicado en 2003 por la revista “Investigación y Ciencia” sobre las propiedades terapéuticas de la planta Ginkgo biloba es buena prueba de ello cuando se esfuerza por depurar la auténtica ciencia de lo que despectivamente califica como los “consejos de botica de la abuela” (6d). Es seguro que desde hace 10.000 años las abuelas y los monjes budistas de las montañas de China vienen demostrando pertinazmente la validez de sus remedios. Para demostrarlo ni siquiera es necesario invocar las 20 patentes que había registradas en 1995 sobre derivados del Ginkgo biloba (6e). Si la neurociencia no es capaz de confirmar los efectos positivos de la ingesta de Ginkgo biloba sobre la cognición, la memoria o el Alzheimer, quien tiene un serio problema es la neurociencia, no las abuelas. Por consiguiente, son cierto tipo de neurólogos y siquiatras quienes están haciendo gala de la seudociencia que dicen combatir.
En biología abundan los debates que giran en torno a lo que está demostrado y lo que no lo está, pese a lo cual algunos biólogos y los planes de estudio de la disciplina no quieren entrar en un terreno que les parece filosófico y no científico. En cualquier caso, no es sólo la teoría de la demostración lo que aquí se discute, sino la propia concepción de la ciencia, que hoy interesa desvincular de sus orígenes. Pero es claro que una ciencia que está en sus orígenes no se puede desvincular de esos mismos orígenes en los que está naciendo. Hoy desvincular a la biología de su cuna supone desvincularla de la práctica. Pero la biología no puede ignorar (y menos reprimir) sino superar esas prácticas y conocimientos empíricos, en donde el verbo superar (Aufheben en alemán) tiene el significado contradictorio (pero exacto) de conservar y depurar a la vez. Más que el manido experimento, el juez de la ciencia es la experiencia, que tiene un contenido temporal en el que es imprescindible estudiar su evolución, la acumulación progresiva de observaciones fácticas junto con las teorías (conceptos, definiciones e inferencias) que las explican. Por eso es imposible separar la ciencia de la historia de la ciencia (y la historia de la ciencia no es la historia de los conocimientos científicos). Desde Francis Bacon sabemos que la esencia de la ciencia, lo mismo que su historia y su método, se resumen en un recorrido que empieza en una práctica y acaba en otra:
práctica → teoría → práctica
El conocimiento es un hacer o, en expresión de Sócrates, lo que mejor conoce el hombre es aquello que sabe hacer. El Homo sapiens empieza y acaba en el Homo faber. De este recorrido se pueden poner numerosos ejemplos, especialmente en biología. El Ginkgo biloba no es más que una de esas acrisoladas prácticas tradicionales, a la que se pueden sumar otras igualmente antiquísimas. Es falso que en 1796 Edward Jenner descubriera las vacunas; lo que hizo fue poner por escrito lo que los ganaderos ingleses venían practicando desde tiempo atrás. Los hechiceros de las tribus africanas, especialmente las mujeres, y los curanderos chinos e hindúes inmunizaban a la población muchos siglos antes que Jenner. Cuando en áfrica se conocían casos de viruela, envolvían las pústulas del brazo enfermo con un ligamento hasta que se quedaba adherida. Con él aplicaban una cataplasma en el brazo de los niños sanos para inmunizarles. Los primeros documentos sobre variolización aparecen en el siglo XVI en China. La mención más antigua de esta práctica en los medios cultos europeos no aparece hasta 1671, cuando el médico alemán Heinrich Voolgnad menciona el tratamiento con “viruelas de buena especie” por parte de un “empírico” chino en zonas rurales de Europa central. Luego los científicos turcos, que lo observaron en la India, tendieron un puente para que la terapia se conociera en occidente. Además de describir una práctica, como buen científico, Jenner hizo algo más: experimentó por sí mismo. No obstante, la seudociencia contemporánea procede de manera bien diferente: trata de contraponer el experimento a la experiencia.
Pasteur tampoco descubrió la fermentación; lo que hizo fue explicar cómo era posible ese fenómeno ya conocido por los sumerios, que fabricaban cerveza y queso desde los remotos orígenes de la agricultura. A Pasteur nunca se le hubiera ocurrido escribir un artículo titulado “La verdad sobre la cerveza” para concluir que no había logrado demostrar concluyentemente que la cebada se transforma en cerveza y que, a su vez, la cerveza embriaga a sus consumidores. Es evidente que en este punto lo que destaca es un profunda hipocresía, porque hoy los laboratorios de las multinacionales farmacéuticas envían espías para piratear los remedios terapéuticos tradicionales de las poblaciones aborígenes de África, Asia y Latinoamérica. Por ejemplo, la cúrcuma (conocida como la sal de oriente) se ha venido usando tradicionalmente en la medicina ayurvédica hindú y la referencia escrita más antigua consta en un herbario redactado hace 2.600 años, pese a lo cual fue robada en 1995, es decir, patentada por dos profesores de una universidad estadounidense. Es el doble juego que vienen poniendo en práctica: mientras en sus escritos se burlan de los curanderos, en los registros mercantiles se aprovechan de sus conocimientos ancestrales.
La biología es uno de los ejemplos de ese tipo de proceder epistemológico solipsista que sólo sabe mirarse el ombligo, que va de Atenas a Harvard cerrando un círculo -esencialmente racista- en el que la verdadera ciencia empieza y acaba en occidente. No hay verdadera racionalidad antes de la antigua Grecia, ni fuera de la cultura occidental. Debemos cerrar los ojos ante evidencias como que la brújula se inventó en oriente, que el saber empezó mirando hacia el oriente hasta el punto de quedar gratamente fosilizado en el verbo “orientarse”.
Más adelante tendré ocasión de exponer la larga polémica sobre las hibridaciones vegetativas defendidas por Michurin, Lysenko y la biología soviética (también de origen oriental) en medio del sarcasmo de la moderna Inquisición, que desprecia aquello que ignora. Una frase de Lysenko resume acertadamente esta concepción científica: “En nuestras investigaciones agronómicas, en las que participan las masas, los koljosianos aprenden menos de nosotros de lo que nosotros aprendemos de ellos”. Es el imprescindible recuerdo de la “docta ignorancia” de Nicolás de Cusa y Descartes: los verdaderos maestros y los verdaderos científicos son aquellos conscientes de que les queda mucho por aprender. La situación se reproduce hoy igual que hace cinco siglos. Margulis ha contado cómo en sus comienzos tropezó con quienes desembarcaron en la genética con tanta presunción “que ni siquiera sabían que no sabían” (6f).
El relato de Lysenko, como tantos otros de la biología, está vuelto del revés porque quienes disponen de los medios para “recrear” eficazmente la historia acaban siempre atrapados en su propia trampa: Lysenko aparece como el linchador cuando es el único linchado. La manipulación del “asunto Lysenko” se utilizó durante la guerra fría como un ejemplo del atraso de las ciencias en la URSS, contundentemente desmentido –por si hacía falta- al año siguiente con el lanzamiento de la primera bomba atómica, lo cual dio una vuelta de tuerca al significado último de la propaganda: a partir de entonces había que hablar de cómo los comunistas imponen un modo de pensar incluso a los mismos científicos con teorías supuestamente aberrantes. Como los jueces, los científicos también aspiran a que nadie se entrometa en sus asuntos, que son materia reservada contra los intrusos, máxime si éstos son ajenos a la disciplina de que se trata. Cuando en 1948 George Bernard Shaw publicó un artículo en el Saturday Review of Literature apoyando a Lysenko, le respondió inmediatamente el genetista Hermann J.Muller quien, aparte de subrayar que Shaw no sabía de genética, decía que tampoco convenía fatigar al público con explicaciones propias de especialistas (6g). Dejemos la salud en manos de los médicos, el dinero en manos de los contables, la conciencia en manos de los sicólogos... y la vida en manos de los biólogos. Ellos saben lo que los demás ignoran y nunca serán capaces de comprender. La ciencia es un arcano, tiene un método misterioso, reservado sólo para iniciados.
Más de medio siglo después lo que concierne a Lysenko es un arquetipo de pensamiento único y unificador. No admite controversia posible, de modo que sólo cabe reproducir, generación tras generación, las mismas instrucciones de la guerra fría. Así, lo que empezó como polémica ha acabado como consigna monocorde. Aún hoy en toda buena campaña anticomunista nunca puede faltar una alusión tópica al agrónomo soviético (7). En todo lo que concierne a la URSS se siguen presentando las cosas de una manera uniforme, fruto de un supuesto “monolitismo” que allá habría imperado, impuesto de una manera artificial y arbitraria. Expresiones como “dogmática” y “ortodoxia” tienen que ir asociadas a cualquier exposición canónica del estado del saber en la URSS. Sin embargo, el informe de Lysenko a la Academia resumía más de 20 años de áspera lucha ideológica acerca de la biología, lucha que no se circunscribía al campo científico sino también al ideológico, económico y político y que se entabló también en el interior del Partido bolchevique.
El radio de acción de aquella polémica tampoco se limitaba a la genética, sino a otras ciencias igualmente “prohibidas” como la cibernética. Desbordó las fronteras soviéticas y tuvo su reflejo en Francia, dentro de la ofensiva del imperialismo propio de la guerra fría, muy poco tiempo después de que los comunistas fueran expulsados del gobierno de coalición de la posguerra. Aunque Rostand –y otros como él- quisieran olvidarse de ellas, la biología es una especialidad científica que en todo el mundo conoce posiciones encontradas desde las publicaciones de Darwin a mediados del siglo XIX. Un repaso superficial de los debates suscitados por el darwinismo en España demostraría, además, que no se trataba de una discusión científica, sino política y religiosa. En los discursos de apertura de los cursos académicos, los rectores de las universidades españolas nunca dejaron de arremeter contra la teoría de la evolución ( y alguno se vanagloriaba públicamente de que en la biblioteca de su universidad no había ni un solo libro evolucionista. Es buena prueba de las dificultades que ha experimentado la ciencia para entrar en las aulas españolas y de las fuerzas sociales, políticas y religiosas empeñadas en impedirlo. El darwinismo no llegó a España a través de la universidad sino a través de la prensa y en guerra contra la universidad, un fortín del más negro oscurantismo. Se pudo empezar a conocer a Darwin gracias a la “gloriosa” revolución de 1868, es decir, gracias a “la política”, y se volvió a sumir en las tinieblas gracias a otra “política”, a la contrarrevolución desatada en 1875, fecha en la que desde su ministerio el marqués de Orovio fulminó la libertad de cátedra para evitar la difusión de nociones ajenas al evangelio católico (9). Los evolucionistas fueron a la cárcel y 37 catedráticos fueron despedidos de la universidad y convenientemente reemplazados por otros; el evolucionismo pasó a la clandestinidad, al periódico, la octavilla y el folleto apócrifo que circulaba de mano en mano, pregonado por las fuerzas políticas más avanzadas de la sociedad: republicanos, socialistas, anarquistas...
y alguno se vanagloriaba públicamente de que en la biblioteca de su universidad no había ni un solo libro evolucionista. Es buena prueba de las dificultades que ha experimentado la ciencia para entrar en las aulas españolas y de las fuerzas sociales, políticas y religiosas empeñadas en impedirlo. El darwinismo no llegó a España a través de la universidad sino a través de la prensa y en guerra contra la universidad, un fortín del más negro oscurantismo. Se pudo empezar a conocer a Darwin gracias a la “gloriosa” revolución de 1868, es decir, gracias a “la política”, y se volvió a sumir en las tinieblas gracias a otra “política”, a la contrarrevolución desatada en 1875, fecha en la que desde su ministerio el marqués de Orovio fulminó la libertad de cátedra para evitar la difusión de nociones ajenas al evangelio católico (9). Los evolucionistas fueron a la cárcel y 37 catedráticos fueron despedidos de la universidad y convenientemente reemplazados por otros; el evolucionismo pasó a la clandestinidad, al periódico, la octavilla y el folleto apócrifo que circulaba de mano en mano, pregonado por las fuerzas políticas más avanzadas de la sociedad: republicanos, socialistas, anarquistas...
La ciencia forma parte de la conciencia. Como consecuencia de ello, en todas las ciencias existe un flujo de subjetividad y de ideología que circula en ambas direcciones: de la conciencia hacia la ciencia, y a la inversa. Así, la biología es una fábrica de las más variadas suertes de ideologías. Como reconoció Russell, “ha sido más difícil para la humanidad adoptar una actitud científica ante la vida que ante los cuerpos celestes” (10). Afortunadamente para los astrónomos, tienen a las nebulosas tan alejadas que deben observarlas a través de lentes que se las aproximan. Pero no necesitamos acercar la vida porque nosotros formamos parte de ella, la tenemos siempre presente, hasta tal punto que cuando leemos los estudios de los primatólogos, la impresión de que están hablando de seres humanos, el discurso indirecto y la comparación se tornan irresistibles. Contemplamos el universo desde la vida y, a su vez, la vida desde la sociedad humana en la que vivimos. La ideología está en ese vínculo íntimo, subjetivo, que mantenemos con nuestra realidad concreta, en donde los árboles no nos dejan ver el bosque. La ciencia empieza en ese cúmulo abigarrado de relaciones próximas sobre las que introduce la abstracción, la racionalidad y la objetividad, de tal forma que el diagrama anterior también se puede escribir con el siguiente ciclo que describe el progreso de cualquier ciencia a lo largo de su historia:
concreto → abstracto → concreto
La ciencia no puede prescindir ni de lo concreto, que le asegura su conexión con la realidad y su fiabilidad, ni con el pensamiento abstracto, que le permite progresar, profundizar en la realidad de la que procede, superar el cúmulo de apariencias superficiales que atan el pensamiento a los mitos, tanto a los antiguos como a los modernos. El avance de la humanidad logra que hoy seamos capaces de apreciar las supersticiones del pasado pero no nos hace conscientes de las del presente, de tal forma que unas formas ideológicas son sustituídas por otras. El componente racional de nuestra conciencia es cada vez mayor pero nunca será el único (10b).
Las ideologías biológicas o bien nacen en “la política” y se extienden luego a la naturaleza, o bien nacen en la naturaleza y se extienden luego a “la política”. El mismo darwinismo no es, en parte, más que la extensión a la naturaleza de unas leyes inventadas por Malthus para ser aplicadas a las sociedades humanas. La patraña que se autodenomina a sí misma como “sociobiología” es más de lo mismo, buena prueba de que hay disciplinas científicas con licencia para fantasear y detectar las mutaciones genéticas que propiciaron la caída del imperio romano. Es lo que tiene la sobreabundancia de “información”, en donde lo más frecuente es confundir un libro sobre ciencia con la ciencia misma, lo que los científicos hacen, con lo que dicen. Es como confundir a un músico con un crítico musical. Desde su aparición en 1967, el libro de Desmond Morris “El mono desnudo” ha vendido más de doce millones de ejemplares. En todo el mundo, para muchas personas es su única fuente de “información” sobre la evolución, hoy sustituida por otras de parecido nivel, como “El gen egoísta”. Hay un subgénero literario biológico como hay otro cinematográfico, empezando por “King Kong” o “Hace un millón de años” y acabando por “Blade Runner”, “Parque Jurásico” o “Avatar”. En muchas ciudades hay zoológicos, jardines botánicos y museos de historia natural que forman parte habitual de las excursiones de los escolares. Gran parte de los documentales televisivos versan sobre la fauna, la flora y la evolución, y en los hogares pueden fallar los libros de física o de filosofía, pero son mucho más frecuentes los relativos a la naturaleza, las mascotas, los champiñones o los bosques. Asuntos como la vida, la muerte o la salud convocan a un auditorio mucho más amplio que los agujeros negros del espacio cósmico. Cuando hablamos de biología es imposible dejar de pensar que es de nosotros mismos de lo que estamos hablando, y somos los máximos interesados en nuestros propios asuntos.
El evolucionismo tiene poderosas resistencias y enfrentamientos provenientes del cristianismo. En 1893 la encíclica Providentissimus Deus prohibió la teoría de la evolución a los católicos. Un siglo después, en 2000, Francis Collins y los demás secuenciadores del genoma humano se hicieron la foto con Bill Clinton, presidente de Estados Unidos a la sazón, para celebrar el que ha sido calificado como el mayor descubrimiento científico de la historia de la humanidad. Era una de las tantas mentiras científicas que encontramos, porque el genoma humano aún no se ha secuenciado íntegramente (10c), pero no importaba: las imágenes del fraude mediático recorrieron el mundo entero en la portada de todos los medios de comunicación. Aquello nada tenía que ver con la maldita política, o al menos los genetistas no protestaron por ello. Presentarse en la foto con Clinton no es “política” y hacer lo mismo con Stalin sí lo es. En 2001 le otorgaron a Collins el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. El título de un reciente libro suyo en inglés es “El lenguaje de Dios”, en castellano “¿Cómo habla Dios?” y el subtítulo es aún más claro: “La evidencia científica de la fe” (11). Este científico confiesa que el genoma humano no es más que el lenguaje de dios, que tras descifrarlo, por fin, somos capaces de comprender por vez primera. En una entrevista añadía lo siguiente: “Creo que Dios tuvo un plan para crear unas criaturas con las que pudiera relacionarse [...] Utilizó el mecanismo de la evolución para conseguir su objetivo. Y aunque a nosotros, que estamos limitados por el tiempo, nos puede parecer que es un proceso muy largo, no fue así para Dios. Y para Dios tampoco fue un proceso al azar. Dios había planificado cómo resultaría todo al final. No había ambigüedades [...] El poder estudiar, por primera vez en la historia de la humanidad, los 3 mil millones de letras del ADN humano –que considero el lenguaje de Dios– nos permite vislumbrar el inmenso poder creador de su mente. Cada descubrimiento que hacemos es para mí una oportunidad de adorar a Dios en un sentido amplio, de apreciar un poco la impresionante grandeza de su creación. También me ayuda a apreciar que los tipos de preguntas que la ciencia puede contestar tienen límites” (12). Esto sí es auténtica ciencia, no tiene nada que ver con “la política”, o al menos los genetistas tampoco alzaron la voz para protestar por tamaña instrumentalización de su disciplina. También callan cuando las multinacionales de los genes privatizan el genoma (y la naturaleza viva), patentan la vida y la llevan a un registro mercantil, es decir, la roban en provecho propio. Al fin y a la postre muchos genetistas de renombre internacional son los únicos científicos que, a la vez, son grandes capitalistas, no siendo fácil dictaminar en ellos dónde acaba el amor a la verdad y empieza el amor al dividendo.
A mediados del siglo XIX no sólo se publica “El origen de las especies” sino también “La desigualdad de las razas” de Gobineau y las teorías del superhombre de Nietzche. Junto a la ciencia aparece la ideología, ésta pretende aparecer con el aval de aquella y no es fácil deslindar a una de otra porque ambas emanan de la misma clase social, la burguesía, en el mismo momento histórico. Los racistas siempre dijeron que quienes se oponían a sus propuestas, se oponían también al progreso de la ciencia, que se dejaban arrastrar por sus prejuicios políticos. Ellos, incluidos los nazis, eran los científicos puros. En el siglo siguiente la entrada del capitalismo en su fase imperialista aceleró el progreso de dos ciencias de manera vertiginosa. Una de ellas fue la mecánica cuántica por la necesidad de obtener un arma mortífera capaz de imponer en todo el mundo la hegemonía de su poseedor; la otra fue la genética, que debía justificar esa hegemonía por la superioridad “natural” de una nación sobre las demás. La “sociobiología” alega que, además del “cociente intelectual” también existe el “cociente de dominación”, tan congénito como el anterior (13). El Premio Nóbel de Medicina Alexis Carrel ya lo explicaba de una manera muy clara en 1936:
La separación de la población de un país libre en clases diferentes no se debe al azar ni a las convenciones sociales. Descansa sobre una sólida base biológica y sobre peculiaridades mentales de los individuos. Durante el último siglo, en los países democráticos, como los Estados Unidos y Francia, por ejemplo, cualquier hombre tenía la posibilidad de elevarse a la posición que sus capacidades le permitían ocupar. Hoy, la mayor parte de los miembros del proletariado deben su situación a la debilidad hereditaria de sus órganos y de su espíritu. Del mismo modo, los campesinos han permanecido atados a la tierra desde la Edad Media, porque poseen el valor, el juicio, la resistencia física y la falta de imaginación y de audacia que les hacen aptos para este género de vida. Estos labradores desconocidos, soldados anónimos, amantes apasionados del terruño, columna vertebral de las naciones europeas, eran, a pesar de sus magníficas cualidades, de una constitución orgánica y psicológica más débil que los barones medievales que conquistaron la tierra y la defendieron vigorosamente contra los invasores. Ya desde su origen, los siervos y los señores habían nacido siervos y señores. Hoy, los débiles no deberían ser mantenidos en la riqueza y el poder. Es imperativo que las clases sociales sean sinónimo de clases biológicas. Todo individuo debe elevarse o descender al nivel a que se ajusta la calidad de sus tejidos y de su alma. Debe ayudarse a la ascensión social de aquellos que poseen los mejores órganos y los mejores espíritus. Cada uno debe ocupar su lugar natural. Las naciones modernas se salvarán desarrollando a los fuertes. No protegiendo a los débiles (14).
Hoy hablan del cociente de dominación con la misma frialdad que los nazis de las naciones esclavas. En el universo cada cual ocupa el sitio que le corresponde. ¿De qué sirve rebelarse contra lo que viene determinado por la naturaleza? Sin embargo, la rebeliones se suceden. Siempre hay una minoría ruidosa que no acepta -ni en la teoría ni en la práctica- el cociente de dominación que le viene impuesto por la madre naturaleza, que no se resigna ante lo que el destino les depara. Entonces los vulgares jardineros se sublevan contra los botánicos académicos y deben ser reconducidos a su escalafón por todos los medios.
Las aberrantes teorías y prácticas racistas fermentan en la ideología burguesa decadente de 1900 que, tras las experiencias de la I Internacional y la Comuna de París, era muy diferente de la que había dado lugar al surgimiento de la biología cien años antes de la mano de Lamarck. El siglo empezó con declaraciones “políticas” solemnes acerca de la igualdad de todos los seres humanos y acabó con teorías “científicas” sobre -justamente- lo contrario. El linchamiento desencadenado por el imperialismo contra Lysenko trató de derribar el único baluarte impuesto por la ciencia y la dialéctica materialista contra el racismo étnico y social, que había empezado como corriente pretendidamente científica y había acabado en la práctica: en los campos de concentración, la eugenesia, el apartheid, la segregación racial, las esterilizaciones forzosas y la limpieza étnica. Ciertamente no existe relación de causa a efecto; la causa del racismo no es una determinada teoría sino una determinada clase social en un determinado momento de la historia.
Lamarck, Filosofía zoológica
Caza de brujas en la biología
En el verano de 1948 el presidente de la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas de la URSS, Trofim D.Lysenko (1898-1976), leía un informe ante más de 700 científicos soviéticos de varias especialidades que desencadenó una de las más formidables campañas de linchamiento propagandístico de la guerra fría, lo cual no dejaba de resultar extraño, tratándose de un acto científico y de que nadie conocía a Lysenko fuera de su país. Sin embargo, aquellos mismos fariseos que en 1948 trasladaron el decorado del escenario desde la ciencia a la política fueron -y siguen siendo- los mismos que se rasgan las vestiduras a causa de la “politización de la ciencia”, es decir, de la conversión de la ciencia en algo que juzgan como esencialmente contrario a su propia naturaleza.
Lysenko fue extraído de un contexto científico en el que había surgido de manera polémica para sentarlo junto al Plan Marshall, Bretton Woods, la OTAN y la bomba atómica. Después de la obra de Frances S.Saunders (1) hoy tenemos la certeza de lo que siempre habíamos sospechado: hasta qué punto la cultura fue manipulada en la posguerra por los servicios militares de inteligencia de Estados Unidos. Pero no sólo la cultura. Si en sus expediciones militares Alejandro Magno llevaba consigo a los filósofos, Napoleón hizo lo propio con los científicos durante su viaje a Egipto, y aún hoy no somos plenamente conscientes de las consecuencias irreversibles que el “Proyecto Manhattan” ha tenido para la ciencia en la segunda mitad del siglo pasado. Hoy entre un 20 y un 30 por ciento de los científicos trabajan en proyectos militares, porcentaje que sube al 40 por ciento en Estados Unidos. Cuando en la posguerra el propio Eisenhower denunció los peligros del complejo militar-industrial, también puso a la ciencia en el mismo punto de mira, en un apartado de su discurso que a los partidarios de la ciencia “pura” no les gustará recordar:
Durante las décadas recientes la revolución tecnológica ha sido, en gran medida, responsable de los profundos cambios de nuestra situación industrial y militar. En esta revolución, la investigación ha tenido un papel central; también se vuelve más formalizada, compleja, y cara. Una proporción creciente de la misma se lleva a cabo bajo la dirección, o para los fines, del Gobierno Federal.
Hoy el inventor solitario trasteando en su taller, ha sido desplazado por ejércitos de científicos en laboratorios y campos de pruebas. De la misma manera, la universidad libre, que es fuente histórica de ideas libres y descubrimientos científicos, ha sufrido una revolución en la dirección de las investigaciones. En parte por los grandes costos que la investigación involucra, los contratos del gobierno se han convertido en un sustituto de la curiosidad intelectual. Por cada antigua pizarra hay ahora cientos de nuevos ordenadores electrónicos [...] La perspectiva de que los intelectuales de la nación sean sometidos mediante el empleo federal, la asignación de proyectos y con el poder del dinero siempre presente, es algo que hay que contemplar con preocupación [...] También debemos estar igualmente alertas ante el peligro opuesto de que las políticas públicas sean secuestradas por una élite científico-tecnológica (2).
Presidente de una potencia mundial hegemónica, a la vez que general del ejército que la sostenía, Eisenhower era un perfecto conocedor de lo que estaba hablando, y no se refería a la URSS precisamente, sino a dos riesgos simultáneos que concernían a su propio país: primero, la sumisión de los científicos “con el poder del dinero” y, segundo, que la democracia se convierta en un rehén de los tecnócratas, de quienes pretenden acaparar para sí el monopolio del conocimientos y que los demás adapten a ellos sus decisiones.
Cuando insultaban a Lysenko, los científicos que se prestaron a colaborar en la campaña de la guerra fría estaban sublimando su propio miserable estado, y el deterioro parece imparable. Desde 1961, fecha en la que Eisenhower pronuncia el discurso, ¿se han confirmado sus temores?, ¿han sido sometidos los científicos?, ¿queda algún verdadero científico?, ¿o son funcionarios públicos y empleados privados? Personalmente no me caben dudas: la ciencia se asfixia en medio de subvenciones tan generosas. Padece el abrazo del oso. Ha pasado del complejo militar-industrial a un complejo militar-industrial sin complejos, con el saldo de un profundo declive de la ciencia, sólo comparable al de la Edad Media. Se investiga, se publica y se lee aquello que se financia y subvenciona a golpe de talonario. Lo demás no existe, no es ciencia. No es necesario recordar que quien paga manda, ni tampoco que quien paga y manda nada tiene que ver con la ciencia, es decir, que quien la dirige es ajeno a ella. Pero eso ha existido siempre; lo que cambió en la posguerra es que se tornó mucho más sórdido y gris. A diferencia del medievo, los mecenas que en la posguerra empezaron a guiar el curso de la ciencia ni siquiera eran aquellos aficionados paternalistas y entusiastas, “filósofos”, es decir, no aquellos que sabían sino los que querían saber. Los que redactan decretos y firman cheques no conocen barreras; están convencidos de que nada es imposible, y mucho menos en materia científica. Si en la posguerra pudieron reconducir la evolución de un arte milenario, como la pintura, una ciencia reciente como la genética se prestaba más fácilmente para acoger los mensajes subliminales de la Casa Blanca, Wall Street o el Pentágono. Lysenko no era conocido fuera de la URSS hasta que la guerra sicológica desató una leyenda fantástica que aún no ha terminado y que se alimenta a sí misma, reproduciendo sus mismos términos de un autor a otro, porque no hay nada nuevo que decir: “historia terminada” concluye Althusser (3). Es el ansiado fin de la historia y, por supuesto, es una vía muerta para la ciencia porque la ciencia y Lysenko se dan la espalda. No hay nada más que aportar a este asunto.
O quizá sí; quizá haya que recordar periódicamente las malas influencias que ejerce “la política” sobre la ciencia, y el mejor ejemplo de eso es Lysenko: “La palabra lysenkismo ha acabado simbolizando las consecuencias desastrosas de poner la ciencia al servicio de la ideología política”, aseguran los diccionarios especializados (4), lo que sentencia con rotundidad James Watson: “El lysenkismo representa la incursión más atroz de la política en la ciencia desde la Inquisición” (5). Pretenden aparentar que lo suyo es ciencia “pura” y que todo lo demás, todo lo que no sea ciencia “pura”, conduce al desastre. En consecuencia, hay que dejar la ciencia en manos de los científicos. En este juego oportunista a unos efectos “la política” nada tiene que ver con la ciencia y a otros interesa confundir de plano; depende del asunto y, en consecuencia, la dicotomía se presta a la manipulación. Así sigue la cuestión, como si se tratara de un asunto “político”, y sólo puede ser polémico si es político porque sobre ciencia no se discute. Un participante en el debate de entonces, Jean Rostand, redactor francés de libros de bolsillo sobre biología, escribió al respecto: “Expresiones apasionadas no se habían dado nunca hasta entonces en las discusiones intelectuales” (5b). Uno no puede dejar de mostrar su estupor ante tamañas afirmaciones, que expresan una errónea concepción de la ciencia que oculta los datos más elementales de la historia de su avance, desde Tales de Mileto hasta el día de hoy. Un breve recorrido por el pasado de cualquier ciencia le mostraría preñado de acerbas polémicas, muchas de las cuales acabaron en la hoguera. La verdad no está sujeta a ninguna clase de monopolio; las ciencias son esencialmente dialécticas, controversiales. Para Sócrates el conocimiento nace de la mutua comunicación, discusión y crítica, y son muy numerosas las obras escritas de manera dialogal, desde Parménides a Berkeley, pasando por Platón, Galileo, Giordano Bruno y Leibniz, para quien la lógica era “el arte de disputar” (5c). El saber científico no está integrado por conocimientos falsables sino por conocimientos discutibles. Darwin no podía discutir sobre la santísima trinidad porque es una cuestión religiosa, indiscutible, pero el obispo Wilberforce sí pudo hacerlo sobre la teoría de la evolución porque es una cuestión científica, discutible.
La negación de la controversia conduce a estas periódicas cruzadas contemporáneas contra algo que se presenta como diferente y se califica de seudociencia, superstición, un conocimiento falso. Ha vuelto lo que en el siglo XVII Francis Bacon calificó como “policía de la ciencia” (5d), cuyos agentes desempeñan dos importantes tareas, que identifican con la esencia misma del proceder epistemológico. La primera consiste en prevenir a la humanidad ignorante contra la equivocación y el desvarío, algo de lo que nunca seríamos capaces por nosotros mismos. No se tata de criticar (una de las tareas científicas) sino de erradicar y silenciar (una tarea policial). Hay que impedir el error lo mismo que hay que impedir el delito: antes de que se produzca. De ese modo la policía científica ahorra la engorrosa tarea de criticar y de polemizar que tanta confusión engendran. Más vale poco pero de calidad; el minimalismo se introduce en la metodología científica moderna, aparece la ley del mínimo esfuerzo y una navaja que erróneamente atribuyen a Occam (6). Economizan ciencia, la presentan brillantemente pulida en acabados textos doxográficos que han superado la implacable prueba del nihil obstat contemporáneo (peer review): la policía científica da el visto bueno para que un determinado artículo se publique; el resto acaba en la papelera. Ha vuelto la censura con las correspondientes bendiciones del sínodo de sabios, incoporado a la cotidianeidad y a los automatismos inconscientes de la tarea investigadora, como si se tratara de la bata blanca en el laboratorio, el fonendoscopio en la consulta médica o el teclado del ordenador en la oficina.
La segunda tarea de la policía científica es propia de un cierto tipo de escolástica moderna. Consiste en equiparar la crítica de la seudociencia con la controversia dentro de la misma ciencia, como ya advirtió Hegel en relación con la filosofía y que puede extenderse a cualquier clase de conocimiento:
Lo que esencialmente interesa es llegar a ver con mayor claridad y de un modo más profundo qué es lo que realmente significa esta diversidad de los sistemas filosóficos. El conocimiento filosófico de lo que es la verdad y la filosofía nos ayuda a enfocar esta diversidad en cuanto tal, en un sentido completamente distinto que el que entraña la antítesis abstracta entre la verdad y el error. El esclarecimiento de esto nos dará la clave para comprender el significado de toda la historia de la filosofía. Es menester que comprendamos que esta variedad entre las muchas filosofías no sólo no perjudica a la filosofía misma -a la posibilidad de tal filosofía- sino que, por el contrario, es y ha sido siempre algo sencillamente necesario para la existencia de la propia filosofía, algo esencial a ella (6b).
No hay avance científico sin disputatio. En cualquier país y en cualquier disciplina los intentos de imponer un canon de pensamiento, acaban en la parálisis, tanto más grave cuanto que a algunos neoescolásticos les otorgan la mayoría, gracias al apoyo del nuevo complejo militar-industrial, y pasan a intervenir en nombre de una supuesta comunidad científica, que a veces interesa confundir con la totalidad de los científicos e incluso con la ciencia misma. En nombre de la unidad (que equiparan a la unanimidad) de la ciencia, la Inquisición sigue acechando hoy, especialmente en el terreno de la biología. Disponemos, pues, de los ingredientes tópicos de un auto sacramental: por un lado la ciencia y por el otro la Inquisición; sólo necesitamos saber el reparto de los papeles. ¿Quiénes son los verdugos y quiénes las víctimas? Pero la duda ofende; a determinado tipo de científicos sólo les gusta asumir el papel de víctimas. Cualquier otra asignación les parecería un insulto.
La escolástica biológica está muy lejos de comprender las consecuencias de su tardía aparición, materializadas en una incapacidad para digerir las prácticas botánicas, médicas y veterinarias preexistentes. Hace más de 2.000 años que Euclides formalizó en un sorprendente sistema axiomático los conocimientos empíricos seculares que sobre geometría habían ido acumulando babilonios y egipcios (6c). Lo mismo lograron la astronomía y la química, que demostraron su capacidad para destilar conocimiento científico del cúmulo abigarrado de concepciones mágicas y míticas. Esos procesos de creación científica se prolongaron durante varios siglos, algo que las ciencias relacionadas con la vida no han tenido tiempo de llevar a cabo y, lo que es peor, ni siquiera parecen dispuestas a ello. Un absurdo artículo publicado en 2003 por la revista “Investigación y Ciencia” sobre las propiedades terapéuticas de la planta Ginkgo biloba es buena prueba de ello cuando se esfuerza por depurar la auténtica ciencia de lo que despectivamente califica como los “consejos de botica de la abuela” (6d). Es seguro que desde hace 10.000 años las abuelas y los monjes budistas de las montañas de China vienen demostrando pertinazmente la validez de sus remedios. Para demostrarlo ni siquiera es necesario invocar las 20 patentes que había registradas en 1995 sobre derivados del Ginkgo biloba (6e). Si la neurociencia no es capaz de confirmar los efectos positivos de la ingesta de Ginkgo biloba sobre la cognición, la memoria o el Alzheimer, quien tiene un serio problema es la neurociencia, no las abuelas. Por consiguiente, son cierto tipo de neurólogos y siquiatras quienes están haciendo gala de la seudociencia que dicen combatir.
En biología abundan los debates que giran en torno a lo que está demostrado y lo que no lo está, pese a lo cual algunos biólogos y los planes de estudio de la disciplina no quieren entrar en un terreno que les parece filosófico y no científico. En cualquier caso, no es sólo la teoría de la demostración lo que aquí se discute, sino la propia concepción de la ciencia, que hoy interesa desvincular de sus orígenes. Pero es claro que una ciencia que está en sus orígenes no se puede desvincular de esos mismos orígenes en los que está naciendo. Hoy desvincular a la biología de su cuna supone desvincularla de la práctica. Pero la biología no puede ignorar (y menos reprimir) sino superar esas prácticas y conocimientos empíricos, en donde el verbo superar (Aufheben en alemán) tiene el significado contradictorio (pero exacto) de conservar y depurar a la vez. Más que el manido experimento, el juez de la ciencia es la experiencia, que tiene un contenido temporal en el que es imprescindible estudiar su evolución, la acumulación progresiva de observaciones fácticas junto con las teorías (conceptos, definiciones e inferencias) que las explican. Por eso es imposible separar la ciencia de la historia de la ciencia (y la historia de la ciencia no es la historia de los conocimientos científicos). Desde Francis Bacon sabemos que la esencia de la ciencia, lo mismo que su historia y su método, se resumen en un recorrido que empieza en una práctica y acaba en otra:
práctica → teoría → práctica
El conocimiento es un hacer o, en expresión de Sócrates, lo que mejor conoce el hombre es aquello que sabe hacer. El Homo sapiens empieza y acaba en el Homo faber. De este recorrido se pueden poner numerosos ejemplos, especialmente en biología. El Ginkgo biloba no es más que una de esas acrisoladas prácticas tradicionales, a la que se pueden sumar otras igualmente antiquísimas. Es falso que en 1796 Edward Jenner descubriera las vacunas; lo que hizo fue poner por escrito lo que los ganaderos ingleses venían practicando desde tiempo atrás. Los hechiceros de las tribus africanas, especialmente las mujeres, y los curanderos chinos e hindúes inmunizaban a la población muchos siglos antes que Jenner. Cuando en áfrica se conocían casos de viruela, envolvían las pústulas del brazo enfermo con un ligamento hasta que se quedaba adherida. Con él aplicaban una cataplasma en el brazo de los niños sanos para inmunizarles. Los primeros documentos sobre variolización aparecen en el siglo XVI en China. La mención más antigua de esta práctica en los medios cultos europeos no aparece hasta 1671, cuando el médico alemán Heinrich Voolgnad menciona el tratamiento con “viruelas de buena especie” por parte de un “empírico” chino en zonas rurales de Europa central. Luego los científicos turcos, que lo observaron en la India, tendieron un puente para que la terapia se conociera en occidente. Además de describir una práctica, como buen científico, Jenner hizo algo más: experimentó por sí mismo. No obstante, la seudociencia contemporánea procede de manera bien diferente: trata de contraponer el experimento a la experiencia.
Pasteur tampoco descubrió la fermentación; lo que hizo fue explicar cómo era posible ese fenómeno ya conocido por los sumerios, que fabricaban cerveza y queso desde los remotos orígenes de la agricultura. A Pasteur nunca se le hubiera ocurrido escribir un artículo titulado “La verdad sobre la cerveza” para concluir que no había logrado demostrar concluyentemente que la cebada se transforma en cerveza y que, a su vez, la cerveza embriaga a sus consumidores. Es evidente que en este punto lo que destaca es un profunda hipocresía, porque hoy los laboratorios de las multinacionales farmacéuticas envían espías para piratear los remedios terapéuticos tradicionales de las poblaciones aborígenes de África, Asia y Latinoamérica. Por ejemplo, la cúrcuma (conocida como la sal de oriente) se ha venido usando tradicionalmente en la medicina ayurvédica hindú y la referencia escrita más antigua consta en un herbario redactado hace 2.600 años, pese a lo cual fue robada en 1995, es decir, patentada por dos profesores de una universidad estadounidense. Es el doble juego que vienen poniendo en práctica: mientras en sus escritos se burlan de los curanderos, en los registros mercantiles se aprovechan de sus conocimientos ancestrales.
La biología es uno de los ejemplos de ese tipo de proceder epistemológico solipsista que sólo sabe mirarse el ombligo, que va de Atenas a Harvard cerrando un círculo -esencialmente racista- en el que la verdadera ciencia empieza y acaba en occidente. No hay verdadera racionalidad antes de la antigua Grecia, ni fuera de la cultura occidental. Debemos cerrar los ojos ante evidencias como que la brújula se inventó en oriente, que el saber empezó mirando hacia el oriente hasta el punto de quedar gratamente fosilizado en el verbo “orientarse”.
Más adelante tendré ocasión de exponer la larga polémica sobre las hibridaciones vegetativas defendidas por Michurin, Lysenko y la biología soviética (también de origen oriental) en medio del sarcasmo de la moderna Inquisición, que desprecia aquello que ignora. Una frase de Lysenko resume acertadamente esta concepción científica: “En nuestras investigaciones agronómicas, en las que participan las masas, los koljosianos aprenden menos de nosotros de lo que nosotros aprendemos de ellos”. Es el imprescindible recuerdo de la “docta ignorancia” de Nicolás de Cusa y Descartes: los verdaderos maestros y los verdaderos científicos son aquellos conscientes de que les queda mucho por aprender. La situación se reproduce hoy igual que hace cinco siglos. Margulis ha contado cómo en sus comienzos tropezó con quienes desembarcaron en la genética con tanta presunción “que ni siquiera sabían que no sabían” (6f).
El relato de Lysenko, como tantos otros de la biología, está vuelto del revés porque quienes disponen de los medios para “recrear” eficazmente la historia acaban siempre atrapados en su propia trampa: Lysenko aparece como el linchador cuando es el único linchado. La manipulación del “asunto Lysenko” se utilizó durante la guerra fría como un ejemplo del atraso de las ciencias en la URSS, contundentemente desmentido –por si hacía falta- al año siguiente con el lanzamiento de la primera bomba atómica, lo cual dio una vuelta de tuerca al significado último de la propaganda: a partir de entonces había que hablar de cómo los comunistas imponen un modo de pensar incluso a los mismos científicos con teorías supuestamente aberrantes. Como los jueces, los científicos también aspiran a que nadie se entrometa en sus asuntos, que son materia reservada contra los intrusos, máxime si éstos son ajenos a la disciplina de que se trata. Cuando en 1948 George Bernard Shaw publicó un artículo en el Saturday Review of Literature apoyando a Lysenko, le respondió inmediatamente el genetista Hermann J.Muller quien, aparte de subrayar que Shaw no sabía de genética, decía que tampoco convenía fatigar al público con explicaciones propias de especialistas (6g). Dejemos la salud en manos de los médicos, el dinero en manos de los contables, la conciencia en manos de los sicólogos... y la vida en manos de los biólogos. Ellos saben lo que los demás ignoran y nunca serán capaces de comprender. La ciencia es un arcano, tiene un método misterioso, reservado sólo para iniciados.
Más de medio siglo después lo que concierne a Lysenko es un arquetipo de pensamiento único y unificador. No admite controversia posible, de modo que sólo cabe reproducir, generación tras generación, las mismas instrucciones de la guerra fría. Así, lo que empezó como polémica ha acabado como consigna monocorde. Aún hoy en toda buena campaña anticomunista nunca puede faltar una alusión tópica al agrónomo soviético (7). En todo lo que concierne a la URSS se siguen presentando las cosas de una manera uniforme, fruto de un supuesto “monolitismo” que allá habría imperado, impuesto de una manera artificial y arbitraria. Expresiones como “dogmática” y “ortodoxia” tienen que ir asociadas a cualquier exposición canónica del estado del saber en la URSS. Sin embargo, el informe de Lysenko a la Academia resumía más de 20 años de áspera lucha ideológica acerca de la biología, lucha que no se circunscribía al campo científico sino también al ideológico, económico y político y que se entabló también en el interior del Partido bolchevique.
El radio de acción de aquella polémica tampoco se limitaba a la genética, sino a otras ciencias igualmente “prohibidas” como la cibernética. Desbordó las fronteras soviéticas y tuvo su reflejo en Francia, dentro de la ofensiva del imperialismo propio de la guerra fría, muy poco tiempo después de que los comunistas fueran expulsados del gobierno de coalición de la posguerra. Aunque Rostand –y otros como él- quisieran olvidarse de ellas, la biología es una especialidad científica que en todo el mundo conoce posiciones encontradas desde las publicaciones de Darwin a mediados del siglo XIX. Un repaso superficial de los debates suscitados por el darwinismo en España demostraría, además, que no se trataba de una discusión científica, sino política y religiosa. En los discursos de apertura de los cursos académicos, los rectores de las universidades españolas nunca dejaron de arremeter contra la teoría de la evolución (
La ciencia forma parte de la conciencia. Como consecuencia de ello, en todas las ciencias existe un flujo de subjetividad y de ideología que circula en ambas direcciones: de la conciencia hacia la ciencia, y a la inversa. Así, la biología es una fábrica de las más variadas suertes de ideologías. Como reconoció Russell, “ha sido más difícil para la humanidad adoptar una actitud científica ante la vida que ante los cuerpos celestes” (10). Afortunadamente para los astrónomos, tienen a las nebulosas tan alejadas que deben observarlas a través de lentes que se las aproximan. Pero no necesitamos acercar la vida porque nosotros formamos parte de ella, la tenemos siempre presente, hasta tal punto que cuando leemos los estudios de los primatólogos, la impresión de que están hablando de seres humanos, el discurso indirecto y la comparación se tornan irresistibles. Contemplamos el universo desde la vida y, a su vez, la vida desde la sociedad humana en la que vivimos. La ideología está en ese vínculo íntimo, subjetivo, que mantenemos con nuestra realidad concreta, en donde los árboles no nos dejan ver el bosque. La ciencia empieza en ese cúmulo abigarrado de relaciones próximas sobre las que introduce la abstracción, la racionalidad y la objetividad, de tal forma que el diagrama anterior también se puede escribir con el siguiente ciclo que describe el progreso de cualquier ciencia a lo largo de su historia:
concreto → abstracto → concreto
La ciencia no puede prescindir ni de lo concreto, que le asegura su conexión con la realidad y su fiabilidad, ni con el pensamiento abstracto, que le permite progresar, profundizar en la realidad de la que procede, superar el cúmulo de apariencias superficiales que atan el pensamiento a los mitos, tanto a los antiguos como a los modernos. El avance de la humanidad logra que hoy seamos capaces de apreciar las supersticiones del pasado pero no nos hace conscientes de las del presente, de tal forma que unas formas ideológicas son sustituídas por otras. El componente racional de nuestra conciencia es cada vez mayor pero nunca será el único (10b).
Las ideologías biológicas o bien nacen en “la política” y se extienden luego a la naturaleza, o bien nacen en la naturaleza y se extienden luego a “la política”. El mismo darwinismo no es, en parte, más que la extensión a la naturaleza de unas leyes inventadas por Malthus para ser aplicadas a las sociedades humanas. La patraña que se autodenomina a sí misma como “sociobiología” es más de lo mismo, buena prueba de que hay disciplinas científicas con licencia para fantasear y detectar las mutaciones genéticas que propiciaron la caída del imperio romano. Es lo que tiene la sobreabundancia de “información”, en donde lo más frecuente es confundir un libro sobre ciencia con la ciencia misma, lo que los científicos hacen, con lo que dicen. Es como confundir a un músico con un crítico musical. Desde su aparición en 1967, el libro de Desmond Morris “El mono desnudo” ha vendido más de doce millones de ejemplares. En todo el mundo, para muchas personas es su única fuente de “información” sobre la evolución, hoy sustituida por otras de parecido nivel, como “El gen egoísta”. Hay un subgénero literario biológico como hay otro cinematográfico, empezando por “King Kong” o “Hace un millón de años” y acabando por “Blade Runner”, “Parque Jurásico” o “Avatar”. En muchas ciudades hay zoológicos, jardines botánicos y museos de historia natural que forman parte habitual de las excursiones de los escolares. Gran parte de los documentales televisivos versan sobre la fauna, la flora y la evolución, y en los hogares pueden fallar los libros de física o de filosofía, pero son mucho más frecuentes los relativos a la naturaleza, las mascotas, los champiñones o los bosques. Asuntos como la vida, la muerte o la salud convocan a un auditorio mucho más amplio que los agujeros negros del espacio cósmico. Cuando hablamos de biología es imposible dejar de pensar que es de nosotros mismos de lo que estamos hablando, y somos los máximos interesados en nuestros propios asuntos.
El evolucionismo tiene poderosas resistencias y enfrentamientos provenientes del cristianismo. En 1893 la encíclica Providentissimus Deus prohibió la teoría de la evolución a los católicos. Un siglo después, en 2000, Francis Collins y los demás secuenciadores del genoma humano se hicieron la foto con Bill Clinton, presidente de Estados Unidos a la sazón, para celebrar el que ha sido calificado como el mayor descubrimiento científico de la historia de la humanidad. Era una de las tantas mentiras científicas que encontramos, porque el genoma humano aún no se ha secuenciado íntegramente (10c), pero no importaba: las imágenes del fraude mediático recorrieron el mundo entero en la portada de todos los medios de comunicación. Aquello nada tenía que ver con la maldita política, o al menos los genetistas no protestaron por ello. Presentarse en la foto con Clinton no es “política” y hacer lo mismo con Stalin sí lo es. En 2001 le otorgaron a Collins el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. El título de un reciente libro suyo en inglés es “El lenguaje de Dios”, en castellano “¿Cómo habla Dios?” y el subtítulo es aún más claro: “La evidencia científica de la fe” (11). Este científico confiesa que el genoma humano no es más que el lenguaje de dios, que tras descifrarlo, por fin, somos capaces de comprender por vez primera. En una entrevista añadía lo siguiente: “Creo que Dios tuvo un plan para crear unas criaturas con las que pudiera relacionarse [...] Utilizó el mecanismo de la evolución para conseguir su objetivo. Y aunque a nosotros, que estamos limitados por el tiempo, nos puede parecer que es un proceso muy largo, no fue así para Dios. Y para Dios tampoco fue un proceso al azar. Dios había planificado cómo resultaría todo al final. No había ambigüedades [...] El poder estudiar, por primera vez en la historia de la humanidad, los 3 mil millones de letras del ADN humano –que considero el lenguaje de Dios– nos permite vislumbrar el inmenso poder creador de su mente. Cada descubrimiento que hacemos es para mí una oportunidad de adorar a Dios en un sentido amplio, de apreciar un poco la impresionante grandeza de su creación. También me ayuda a apreciar que los tipos de preguntas que la ciencia puede contestar tienen límites” (12). Esto sí es auténtica ciencia, no tiene nada que ver con “la política”, o al menos los genetistas tampoco alzaron la voz para protestar por tamaña instrumentalización de su disciplina. También callan cuando las multinacionales de los genes privatizan el genoma (y la naturaleza viva), patentan la vida y la llevan a un registro mercantil, es decir, la roban en provecho propio. Al fin y a la postre muchos genetistas de renombre internacional son los únicos científicos que, a la vez, son grandes capitalistas, no siendo fácil dictaminar en ellos dónde acaba el amor a la verdad y empieza el amor al dividendo.
A mediados del siglo XIX no sólo se publica “El origen de las especies” sino también “La desigualdad de las razas” de Gobineau y las teorías del superhombre de Nietzche. Junto a la ciencia aparece la ideología, ésta pretende aparecer con el aval de aquella y no es fácil deslindar a una de otra porque ambas emanan de la misma clase social, la burguesía, en el mismo momento histórico. Los racistas siempre dijeron que quienes se oponían a sus propuestas, se oponían también al progreso de la ciencia, que se dejaban arrastrar por sus prejuicios políticos. Ellos, incluidos los nazis, eran los científicos puros. En el siglo siguiente la entrada del capitalismo en su fase imperialista aceleró el progreso de dos ciencias de manera vertiginosa. Una de ellas fue la mecánica cuántica por la necesidad de obtener un arma mortífera capaz de imponer en todo el mundo la hegemonía de su poseedor; la otra fue la genética, que debía justificar esa hegemonía por la superioridad “natural” de una nación sobre las demás. La “sociobiología” alega que, además del “cociente intelectual” también existe el “cociente de dominación”, tan congénito como el anterior (13). El Premio Nóbel de Medicina Alexis Carrel ya lo explicaba de una manera muy clara en 1936:
La separación de la población de un país libre en clases diferentes no se debe al azar ni a las convenciones sociales. Descansa sobre una sólida base biológica y sobre peculiaridades mentales de los individuos. Durante el último siglo, en los países democráticos, como los Estados Unidos y Francia, por ejemplo, cualquier hombre tenía la posibilidad de elevarse a la posición que sus capacidades le permitían ocupar. Hoy, la mayor parte de los miembros del proletariado deben su situación a la debilidad hereditaria de sus órganos y de su espíritu. Del mismo modo, los campesinos han permanecido atados a la tierra desde la Edad Media, porque poseen el valor, el juicio, la resistencia física y la falta de imaginación y de audacia que les hacen aptos para este género de vida. Estos labradores desconocidos, soldados anónimos, amantes apasionados del terruño, columna vertebral de las naciones europeas, eran, a pesar de sus magníficas cualidades, de una constitución orgánica y psicológica más débil que los barones medievales que conquistaron la tierra y la defendieron vigorosamente contra los invasores. Ya desde su origen, los siervos y los señores habían nacido siervos y señores. Hoy, los débiles no deberían ser mantenidos en la riqueza y el poder. Es imperativo que las clases sociales sean sinónimo de clases biológicas. Todo individuo debe elevarse o descender al nivel a que se ajusta la calidad de sus tejidos y de su alma. Debe ayudarse a la ascensión social de aquellos que poseen los mejores órganos y los mejores espíritus. Cada uno debe ocupar su lugar natural. Las naciones modernas se salvarán desarrollando a los fuertes. No protegiendo a los débiles (14).
Hoy hablan del cociente de dominación con la misma frialdad que los nazis de las naciones esclavas. En el universo cada cual ocupa el sitio que le corresponde. ¿De qué sirve rebelarse contra lo que viene determinado por la naturaleza? Sin embargo, la rebeliones se suceden. Siempre hay una minoría ruidosa que no acepta -ni en la teoría ni en la práctica- el cociente de dominación que le viene impuesto por la madre naturaleza, que no se resigna ante lo que el destino les depara. Entonces los vulgares jardineros se sublevan contra los botánicos académicos y deben ser reconducidos a su escalafón por todos los medios.
Las aberrantes teorías y prácticas racistas fermentan en la ideología burguesa decadente de 1900 que, tras las experiencias de la I Internacional y la Comuna de París, era muy diferente de la que había dado lugar al surgimiento de la biología cien años antes de la mano de Lamarck. El siglo empezó con declaraciones “políticas” solemnes acerca de la igualdad de todos los seres humanos y acabó con teorías “científicas” sobre -justamente- lo contrario. El linchamiento desencadenado por el imperialismo contra Lysenko trató de derribar el único baluarte impuesto por la ciencia y la dialéctica materialista contra el racismo étnico y social, que había empezado como corriente pretendidamente científica y había acabado en la práctica: en los campos de concentración, la eugenesia, el apartheid, la segregación racial, las esterilizaciones forzosas y la limpieza étnica. Ciertamente no existe relación de causa a efecto; la causa del racismo no es una determinada teoría sino una determinada clase social en un determinado momento de la historia.
Última edición por PCOEmilitantancia-ml el Sáb Dic 25, 2010 4:52 pm, editado 1 vez