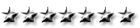El 24 de septiembre de 1810 se reunieron en la isla de León las Cortes extraordinarias; el 20 de febrero de 1811 se trasladaron a Cádiz; el 19 de marzo de 1812 promulgaron la nueva Constitución y el 20 de septiembre de 1813, tres años después de su apertura, terminaron sus sesiones.
Las circunstancias en que se reunió este Congreso no tienen precedente en la historia. Además de que ninguna asamblea legislativa había hasta entonces reunido a miembros procedentes de partes tan diversas del orbe ni había pretendido resolver el destino de regiones tan vastas en Europa, América y Asia, con tal diversidad de razas y tal complejidad de intereses; casi toda España se hallaba ocupada a la sazón por los franceses y el propio Congreso, aislado realmente de España por tropas enemigas y acorralado en una estrecha franja de tierra, tenía que legislar a la vista de un ejército que lo sitiaba.
Desde la remota punta de la isla Gaditana, las Cortes emprendieron la tarea de echar los cimientos de una nueva España, como habían hecho sus antepasados desde las montañas de Covadonga y Sobrarbe ¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812, anatematizada después por las testas coronadas de Europa reunidas en Verona como la más incendiaria invención del jacobinismo, brotara de la cabeza de la España monástica y absolutista precisamente en la época en que ésta parecía consagrada por entero a sostener la guerra santa contra la revolución? ¿Cómo explicar, por otra parte, la súbita desaparición de esta misma Constitución, desvaneciéndose como una sombra («un sueño de sombra», dicen los historiadores españoles) al entrar en contacto con un Borbón de carne y hueso? Si el nacimiento de esta Constitución es un misterio, su muerte no lo es menos. Para resolver el enigma nos proponemos empezar por examinar brevemente la propia Constitución de 1812, que los españoles trataron de poner nuevamente en vigor en dos épocas posteriores, primero durante el período de 1820 a 1823 y después en 1836.
La Constitución de 1812 consta de 334 artículos y está dividida en los diez títulos siguientes: 1 ) la nación española y los españoles; 2 ) el territorio español, su religión, su Gobierno y los ciudadanos españoles; 3 ) las Cortes; 4 ) el rey; 5 ) las instituciones de justicia y el procedimiento civil y criminal; 6) la administración interior de las provincias y de los municipios; 7 ) los impuestos; 8 ) las fuerzas armadas nacionales; 9) la instrucción pública; 10 ) el respeto de la Constitución y los procedimientos para modificarla.
Partiendo del principio de que «la soberanía tiene su origen esencial en el pueblo, el cual tiene, por esto, el derecho exclusivo de decretar las leyes fundamentales», la Constitución proclama, no obstante, una división de poderes, con arreglo a la cual «el poder legislativo corresponde a las Cortes junto con el rey», «la ejecución de las leyes corresponde exclusivamente al rey» y «la aplicación de las leyes en los procesos civiles y criminales corresponde a las instituciones judiciales. Ni las Cortes ni el rey tienen el derecho de intervenir en las funciones judiciales, de inmiscuirse en los asuntos dudosos y de proceder a una revisión una vez pronunciada la decisión de los organismos judiciales».
La base de la representación nacional es el número de habitantes, eligiéndose un diputado por cada setenta mil. Las Cortes están formadas por una sola Cámara, la de diputados, elegidos por medio del sufragio universal. El derecho electoral es disfrutado por todos los españoles, a excepción del personal de servicio doméstico, de las personas que se hayan declarado en quiebra y de los criminales. A partir del año 1830 no disfrutará de este derecho el ciudadano que no sepa leer y escribir. Las elecciones son, sin embargo, indirectas, ya que tienen que pasar por tres grados: las elecciones de parroquia, de distrito y de provincia. No se establece como requisito para ser elegido diputado el de poseer determinados bienes. Cierto es que, según el artículo 92, «el diputado a Cortes, para ser elegido, debe disponer de una renta anual decente, que tenga realmente como origen la posición personal»; pero el artículo 93 deja sin efecto el anterior hasta que en sus futuras reuniones las Cortes declaren llegado el momento de ponerlo en práctica. El rey no tiene derecho a disolver las Cortes ni a prorrogar sus sesiones; las Cortes se reunirán anualmente en la capital el 1 de marzo sin necesidad de ser convocadas y funcionarán cuando menos tres meses sin interrupción.
Las Cortes serán renovadas cada dos años y ningún diputado puede ser elegido dos veces consecutivas, es decir, que sólo se puede ser reelegido transcurridos los dos años de una nueva legislatura. Ningún diputado puede pedir ni aceptar del rey recompensas, pensiones u honores. Los secretarios de Estado, los consejeros de Estado y los que desempeñen cargos palaciegos no pueden ser elegidos diputados a Cortes. Ningún funcionario público puede ser elegido diputado por la provincia en la que desempeña su misión. Para indemnizar a los diputados por los gastos que realicen, las provincias respectivas contribuirán con las dietas que las Cortes determinen en el segundo año de su funcionamiento para las que han de sustituirlas. Las Cortes no pueden deliberar en presencia del rey. En los casos en que los ministros tengan que hacer una comunicación a las Cortes en nombre del rey, podrían asistir a los debates cuando y como las Cortes lo juzguen conveniente y tendrán derecho a voz, pero no podrán presenciar ninguna votación. El rey, el príncipe de Asturias y los regentes tienen que jurar la Constitución ante las Cortes, las cuales decidirán sobre cualquier cuestión de hecho o de derecho relacionada con la sucesión del trono y, en caso necesario, elegirán una regencia. Las Cortes han de aprobar, antes de ser ratificados, todos los tratados de alianzas ofensivas o de carácter comercial o financiero, autorizarán o prohibirán la entrada de tropas extranjeras en el reino, decretarán la creación o supresión de cargos en los tribunales establecidos por la Constitución e igualmente la creación o abolición de empleos públicos; determinarán cada año, a propuesta del rey, las fuerzas de mar y tierra en tiempo de paz y en tiempo de guerra; dictarán disposiciones con respecto al ejército, a la armada y a la milicia nacional en todas sus ramas; fijarán los gastos de la administración pública; establecerán los impuestos anuales; concertarán empréstitos en caso de necesidad con la garantía de los fondos públicos; decidirán en todo lo relativo al sistema monetario y de pesas y medidas; establecerán un plan general de instrucción pública, protegerán la libertad política de la prensa, harán real y efectiva la responsabilidad de los ministros, etc. El rey tiene derecho de aplazar la aplicación de las leyes en el período comprendido entre dos legislaturas; si este mismo proyecto de ley es propuesto de nuevo a las Cortes y adoptado por las mismas en el año próximo, entonces se supone que el rey ha dado ya su consentimiento y éste se halla obligado a manifestarlo abiertamente.
Antes de terminar sus trabajos, las Cortes elegirán de su seno una Comisión permanente de siete miembros, que funcionará en la capital hasta la apertura de las nuevas Cortes, hallándose investida de poderes para vigilar la estricta observancia de la Constitución y de las leyes; esta Comisión informará a las Cortes siguientes de cualquier infracción observada y tendrá facultades para convocar Cortes extraordinarias en momentos críticos. El rey no puede salir del país sin el consentimiento de las Cortes. Necesita asimismo su consentimiento para contraer matrimonio. Las Cortes señalan los ingresos anuales de la casa real.
El único Consejo privado del rey es el Consejo de Estado, del que no forman parte los ministros y que está compuesto de cuarenta personas: cuatro eclesiásticos, cuatro grandes de España y el resto funcionarios distinguidos, todos ellos elegidos por el rey de la lista de ciento veinte nombres presentada por las Cortes; pero ningún diputado puede ser consejero y ningún consejero puede aceptar del rey cargos, títulos o nombramientos. Los consejeros de Estado no pueden ser destituidos sin razones suficientes, probadas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Las Cortes determinan los emolumentos para los miembros del Consejo, cuya opinión ha de oír el rey en todas las cuestiones importantes, y designan a los candidatos para los cargos eclesiásticos y judiciales. En la parte dedicada a la judicatura son abolidos todos los antiguos consejos, se establece una nueva organización de tribunales y se crea un Tribunal Supremo para juzgar a los ministros en caso de acusación contra ellos, para fiscalizar todos los casos de destitución y suspensión de empleo de los consejeros de Estado y de los funcionarios judiciales, etc. Ningún proceso puede ser empezado sin hacer antes una tentativa de conciliación. Quedan abolidas las torturas, las exacciones y la confiscación de bienes. Se suprimen todos los tribunales extraordinarios a excepción de los militares y eclesiásticos, contra cuyas decisiones puede apelarse, sin embargo, al Tribunal Supremo.
Para el gobierno interior de las ciudades y municipios (donde no existan éstos, deberán ser constituidos, abarcando distritos con una población de mil almas) se crearán ayuntamientos de uno o más alcaldes, regidores y concejales presididos por el corregidor y elegidos por sufragio universal. Ningún funcionario público en activo nombrado por el rey puede ser elegido alcalde, regidor o concejal. La gestión municipal constituye un deber cívico al cual no puede sustraerse nadie sin motivos suficientemente fundados. Las corporaciones municipales desempeñarán todas sus funciones bajo la vigilancia de la Diputación provincial.
El gobierno político de las provincias será confiado al gobernador (jefe político), designado por el rey. El gobernador se halla asesorado por una diputación de la cual es presidente y que es elegida por los distritos cuando se reúnen para las elecciones generales de diputados a Cortes. Esas diputaciones provinciales constan de siete miembros, auxiliados por un secretario retribuido por las Cortes. Las diputaciones celebrarán sesión durante noventa días a lo sumo cada año. Por las atribuciones y deberes a ellas asignados pueden ser consideradas como comisiones permanentes de las Cortes. Todos los miembros de los ayuntamientos y diputaciones provinciales prestan juramento de fidelidad a la Constitución al tomar posesión de sus cargos. En lo que se refiere a los impuestos, todos los españoles sin excepción están obligados a contribuir, en proporción con sus medios, a sufragar los gastos del Estado. Quedan suprimidas todas las aduanas, a excepción de las de costas y fronteras. Todos los españoles están sujetos igualmente al servicio militar, y además del ejército regular se formará una unidad de milicianos nacionales en cada provincia, reclutada entre los habitantes de la misma en número proporcionado a su población y características. Finalmente, la Constitución de 1812 no puede ser alterada, ampliada o corregida en ninguno de sus detalles hasta ocho años después de su promulgación.
Cuando las Cortes trazaron este nuevo plan del Estado español, comprendían, por supuesto, que una Constitución política tan moderna sería completamente incompatible con el antiguo sistema social y por ello dictaron una serie de decretos conducentes a introducir cambios orgánicos en la sociedad civil. Así, por ejemplo, abolieron la Inquisición; suprimieron las jurisdicciones señoriales, con sus privilegios feudales exclusivos, prohibitivos y privativos, a saber, los de caza, pesca, bosques, molinos, etc., exceptuando los adquiridos a título oneroso, por los cuales había de pagarse indemnización. Abolieron los diezmos en toda la monarquía, suspendieron los nombramientos para todas las prebendas eclesiásticas no necesarias para el ejercicio del culto y adoptaron medidas para la supresión de los monasterios y la confiscación de sus bienes.
Las Cortes se proponían transformar las vastas extensiones de tierra yerma, las posesiones reales y los terrenos comunales de España en propiedad privada, vendiendo la mitad para la extinción de la deuda pública, distribuyendo por sorteo una parte, como recompensa patriótica entre los soldados desmovilizados de la guerra de la Independencia, y concediendo otra parte asimismo gratuitamente y por sorteo a los campesinos pobres que quisieran poseer tierra y no pudieran comprarla. Las Cortes autorizaron el cercado de los pastos y otros bienes comunales, lo cual estaba anteriormente prohibido. Derogaron las absurdas leyes que impedían que los terrenos para pastos fueran convertidos en tierra de labor o viceversa, y en general redimieron a la agricultura de las viejas normas arbitrarias y ridículas. Revocaron todas las leyes feudales relativas a los contratos agrícolas y asimismo la ley según la cual el heredero de un mayorazgo no estaba obligado a confirmar los arriendos concedidos por sus antecesores, pues la validez de los mismos expiraba con el que los había otorgado. Anularon el «voto de Santiago», antiguo tributo consistente en cierta cantidad del mejor pan y del mejor vino que los labradores de ciertas provincias tenían que entregar principalmente para el sostenimiento del arzobispo y del capítulo de Santiago. Establecieron un impuesto progresivo considerable, etc.
Siendo uno de sus principales objetivos conservar el dominio de las colonias americanas, que ya habían empezado a sublevarse, las Cortes reconocieron a los españoles de América los mismos derechos políticos que a los de la Península, proclamaron una amnistía general sin ninguna excepción, dictaron decretos contra la opresión que pesaba sobre los indígenas de América y Asia, cancelaron las mitas y los repartimientost abolieron el monopolio del mercurio y, al prohibir el comercio de esclavos, se pusieron en este aspecto a la cabeza de Europa.
La Constitución de 1812 ha sido acusada, de una parte --por ejemplo, por el mismo Fernando VII en su edicto del 4 de mayo de 1814--, de ser una mera imitación de la Constitución francesa de 1791, trasplantada por unos visionarios al suelo español sin tener en cuenta las tradiciones históricas de España. De otra parte ha habido personas --por ejemplo, el abate de Pradt (De la révolution actuelle de l'Espagne)-- que han sostenido que las Cortes se habían aferrado de un modo irrazonable a fórmulas caducas, tomadas de los antiguos fueros y correspondientes a los tiempos feudales, en que la autoridad real se hallaba amenazada por los desmesurados privilegios de los grandes.
Lo cierto es que la Constitución de 1812 es una reproducción de los fuero antiguos, pero leídos a la luz de la revolución francesa y adaptados a las exigencias de la sociedad moderna. El derecho a la insurrección, por ejemplo, suele considerarse como una de las innovaciones más audaces de la Constitución jacobina de 1793 pero este mismo derecho se encuentra en los antiguos fueros de Sobrarbe, donde es llamado «Privilegio de la Unión». Ese derecho figura también en la antigua Constitución de Castilla.
Según los fueros de Sobrarbe, el rey no puede hacer la paz ni declarar la guerra, ni concertar tratados sin el previo consentimiento de las Cortes. La Comisión permanente, compuesta de siete miembros de las Cortes, encargada de velar por la rigurosa observancia de la Constitución durante el período de disolución del cuerpo legislativo, se hallaba establecida de antiguo en Aragón y fue introducida en Castilla en la época en que las Cortes principales de la monarquía se fusionaron en una sola corporación. Hasta el período de la invasión francesa existió una institución similar en el reino de Navarra.
Por lo que se refiere a la creación de un Consejo de Estado compuesto de 120 miembros, propuestos al rey por las Cortes y por ellas retribuidos, esta singular creación de la Constitución de 1812 fue sugerida por el recuerdo de la fatal influencia ejercida por las camarillas en todas las épocas de la monarquía española. Con el Consejo de Estado se intentaba sustituir a la camarilla. Además, habían existido instituciones análogas en el pasado. En la época de Fernando IV, por ejemplo, el rey se hallaba rodeado siempre de doce comuneros, designados por las ciudades de Castilla, que ejercían las funciones de consejeros privados, y en 1419 los delegados de las ciudades se lamentaban de que sus representantes hubieran dejado de ser llamados al Consejo del rey. La exclusión de las Cortes de los altos funcionarios y de los palaciegos, así como la prohibición de que los diputados aceptaran del rey honores o empleos, parecen a primera vista tomadas de la Constitución de 1791 y derivadas naturalmente de la moderna división de poderes sancionada por la Constitución de 1812; pero, en realidad, no sólo encontramos precedentes de este género en la antigua Constitución de Castilla, sino que, además, sabemos que el pueblo, en diferentes épocas, se sublevó y dio muerte a los diputados que habían aceptado honores o empleos de la Corona. En cuanto al derecho de las Cortes a designar una regencia en caso de minoría de edad del heredero de la corona, siempre había sido ejercido por las antiguas Cortes de Castilla durante las largas minorías de edad del siglo XIV.
Cierto es que las Cortes de Cádiz privaron al rey del derecho que había ejercido siempre de convocar, disolver o prorrogar las Cortes; pero toda vez que éstas habían caído en desuso precisamente debido a los métodos por medio de los cuales los reyes ampliaban sus privilegios, saltaba a la vista la necesidad de abolir ese derecho. Los hechos enumerados bastan para demostrar que la afanosa limitación del poder real --el rasgo más saliente de la Constitución de 1812--, plenamente justificada de otra parte por el reciente e indignante recuerdo del abominable despotismo de Godoy, tenía su origen en los antiguos fueros de España. Las Cortes de Cádiz no hicieron más que transferir las atribuciones de las castas privilegiadas a la representación nacional. Hasta qué punto temían los reyes españoles los antiguos fueros se patentiza en el hecho de que, cuando en 1805 fue necesaria una nueva compilación de leyes, apareció un decreto real en virtud del cual debían ser suprimidas de la nueva compilación todas las reminiscencias del feudalismo contenidas en el código anterior y correspondientes a una época en que la debilidad de la monarquía obligó a los reyes a llegar con sus vasallos a compromisos que iban en detrimento del poder soberano.
Si la elección de los diputados por sufragio universal constituía una novedad, no debe olvidarse que las mismas Cortes de 1812 fueron elegidas por sufragio universal y que asimismo lo fueron todas las juntas; que toda limitación del sufragio universal hubiera sido, por lo tanto, la violación de un derecho conquistado ya por el pueblo y, finalmente, que, de haberse condicionado el derecho electoral a los medios de fortuna en una época en que casi toda la propiedad inmueble se hallaba en «manos muertas», hubiera sido excluir a la mayoría de la población.
El sistema parlamentario de Cámara única no fue copiado en modo alguno de la Constitución francesa de 1791, como pretenden los malhumorados conservadores ingleses. Nuestros lectores saben ya que desde los tiempos de Carlos I (el emperador Carlos V) la aristocracia y el clero habían perdido sus puestos en las Cortes de Castilla. Pero, aun en la época en que las Cortes se dividían en brazos que representaban a los diferentes estados, se reunían en un mismo salón separados unos de otros sólo por el hecho de ocupar escaños diferentes, y votaban en común. Entre las provincias en las que las Cortes poseían aún un poder efectivo en la época de la invasión francesa, Navarra conservaba la antigua costumbre de convocar las Cortes por estados; pero en las Vascongadas, las asambleas, completamente democráticas, no admitían ni siquiera al clero. Además, si bien el clero y la aristocracia habían conservado sus odiosos privilegios, hacía ya mucho tiempo que habían dejado de formar corporaciones políticas independientes, cuya existencia constituía la base de la composición de las antiguas Cortes.
La separación de los poderes judicial y ejecutivo, decretada por las Cortes de Cádiz, era reclamada ya en el siglo XVIII por los estadistas más esclarecidos de España, y el odio general que se había concitado el Consejo Real desde el principio de la revolución, hizo que se sintiera unánimemente la necesidad de reducir a los tribunales a su esfera peculiar de acción.
La parte de la Constitución que se refiere a la administración municipal de los pueblos es de origen genuinamente español, como ya hemos indicado en un artículo precedente. Las Cortes no hicieron más que restablecer el antiguo sistema municipal, aunque despojándolo de su carácter medieval. En cuanto a las diputaciones provinciales, investidas de los mismos poderes para la administración interna de las provincias que los ayuntamientos para la de los pueblos, las Cortes, al darles forma, tomaron como modelo instituciones similares que existían aún en la época de la invasión francesa en Navarra, Vizcaya y Asturias. Al abolir las exenciones del servicio militar, las Cortes no hicieron otra cosa que sancionar lo que había sido práctica general durante la guerra de la Independencia. La abolición de la Inquisición no era asimismo sino la consagración de un hecho, ya que el Santo Oficio, aunque restablecido por la Junta Central, no se había atrevido a reanudar sus funciones, contentándose sus sagrados miembros con embolsarse sus emolumentos y aguardar prudentemente tiempos mejores. En cuanto a la supresión de los abusos feudales, las Cortes no llegaron siquiera tan lejos como llegaban las reformas tan insistentemente reclamadas en el célebre informe de Jovellanos, presentado en 1795 al Consejo Real en nombre de la Sociedad Económica de Madrid.
Ya a fines del siglo XVIII, los ministros del despotismo ilustrado, Floridablanca y Campomanes, habían empezado a dar pasos en este sentido. Además, no debe olvidarse que en simultaneidad con las Cortes existía en Madrid un Gobierno francés, que en todas las provincias dominadas por los ejércitos de Napoleón había extirpado todas las instituciones monásticas y feudales e introducido el moderno sistema de administración. Los periódicos bonapartistas denunciaban la insurrección como cosa producida enteramente por las intrigas y los sobornos de Inglaterra, con ayuda de los frailes y la Inquisición. Hasta qué punto debió ejercer una saludable influencia en las decisiones de las Cortes la rivalidad con el gobierno invasor podrá verse por el hecho de que la misma Junta Central, en su decreto de septiembre de 1809, por el que se anunciaba la convocatoria de las Cortes, se dirigió a los españoles en los siguientes términos:
«Nuestros enemigos dicen que hemos combatido para defender los antiguos abusos y los defectos inveterados de nuestro gobierno venal. Demostrad que lucháis por el bienestar y por la independencia de vuestro país, que no estáis dispuestos a depender de los deseos indefinidos y del humor variable de un solo hombre», etc.
Por otra parte, podemos descubrir en la Constitución de 1812 indicios inequívocos de un compromiso entre las ideas liberales del siglo XVIII y las tradiciones tenebrosas del clero. Basta citar el artículo 12, según el cual «la religión del pueblo español es y será siempre la católica, apostólica y romana, que es la única religión verdadera. El pueblo la defiende con leyes prudentes y justas y prohíbe la práctica de otras religiones». O bien el artículo 173, que obliga al rey a prestar el siguiente juramento ante las Cortes al subir al trono: «Yo, rey de España por la gracia de Dios y de la Constitución de la monarquía española, juro ante el Todopoderoso y los Santos Evangelios conservar y defender la religión católica, apostólica y romana y no tolerar a ninguna otra religión en el reino».
Examinando, pues, más de cerca la Constitución de 1812 llegamos a la conclusión de que, lejos de ser una imitación servil de la Constitución francesa de 1791, era un producto original de la vida intelectual española, que resucitaba las antiguas instituciones nacionales, introducía las reformas reclamadas abiertamente por los escritores y estadistas más eminentes del siglo XVIII y hacía inevitables concesiones a los prejuicios populares.
New York Daily Tribune,
24 de noviembre de 1854