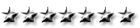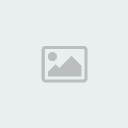Hasta los anarquistas en la Republica tenian más luces que muchos izquierdistas hoy en el siglo XXI en España.
Tradicionales izquierdistas, anarquistas, Llamando "antiespañoles" a los Fascistas XD XD XD.... ¿ os imaginais el cuadro ? Fijaos como se ha dado la vuelta a la tortilla, y ....adivinad que izquierda , la de los 30 o la de ahora, ganaba influencia popular y conseguia poder de transformacion.
Que alguien explique, el nivel de involución total que ha sufrido la izquierda y el MCE en su comprensión cientifica de la materia, que esque hasta los Anarquistas acaban por rechazar sus concepciones idealistas y metafisicas y las sustituyen por comprensiones superiores. Ahora pasa precisamente lo contrario.
La lectura y el diagnostico, es bastante simple y basico. Cuando la izquierda hacia esfuerzos analiticos de transformacion cientifica de la realidad, se disputaba el poder contra la reacción. Cuando la izquierda perdio toda capacidad de analisis cientifico, perdio toda capacidad de transformacion de la realidad, pero es que ni siquiera comprende el valor material de disputarse el poder y el apoyo popular. Mientras que las necesidades tacticas, para el analisis cientifico, se cimentan sobre la necesidades operativas materialies, la izquierda folclorica y posmo, rechaza cualquier analisis cientifico, materialista, porque adopta posiciones tacticas en base a sus propias vinculaciones emocionales paridas desde ideas subjetivas endogamicas de algo más propio de una tribu urbana folclorica de ruinas que queda de una izquierda historica, sin el mas minimo, sin el mas basico, por vincular las necesidades de la clase obrera, a la izquierda.
http://euskalherriasozialista.blogspot.com/2018/12/la-idea-de-espana-en-la-izquierda-del_31.html
La idea de España en la izquierda del 36 (3ª parte)
Sólo los anarquistas pueden ser patriotas
También los anarcosindicalistas, abanderados del internacionalis proletario como ninguno, pasaron a utilizar de modo creciente una retorica hasta cierto punto similar a comunistas y republicanos, y blandieron el patriotismo como argumento movilizador auxiliar. Al principio, aceptación de la retórica patriótica fue sólo renuente, y se situaron en
en ese aspecto más bien a remolque de los comunistas y republicanos de izquierda, de modo congruente con su reticencia inicial a formar parte del Gobierno de la República y del de la Generalitat. Así, a fines de septiembre de 1936, el Pleno Nacional de Regionales (ocho en total) de la CNT, donde se debatió su incorporación al Gobierno central, hacía público un manifiesto donde, además de recordar la necesidad de adecuar los organismos de la «democracia burguesa» a la nueva situación revolucionaria de facto, al «nuevo soplo animador de la vida social», consideraba que España era la última trinchera de defensa frente al avance del fascismo internacional. El «proletariado ibérico» se oponía así al fascismo invasor; pero lo hacía a partir de sus propias potencialidades autóctonas, ofreciendo al mundo «el ejemplo grandioso de un pueblo que rompe sus cadenas y encuentra en sí mismo la inspiración para construir la nueva sociedad, sin amos ni esclavos». Lo fundamental, pues, seguía siendo edificar un nuevo orden social tras el caos purificador, como también recogía el manifiesto dirigido al proletariado mundial por la CNT y la FAI en agosto de 1936. Pero debía ser un nuevo orden social con cimientos propios, autóctonos. No en vano había afirmado uno de los emblemáticos hombres de acción del movimiento libertario, Buenaventura Durruti, unos días antes que de las masas confederales saldría «el verdadero ejército defensor de España»( «Manifiesto de la CNT», ABC, 30 de septiembre de 1936, p. 13).
Sin embargo, el recurso a la patria invadida como discurso movilizador no estaba ausente del discurso anarquista de guerra. A veces aparecía de modo esporádico y discontinuo, como un mero reconocimiento de una solidaridad intergrupal natural; y otras de modo directo, como una afirmación en positivo. A fin de cuentas, hasta entonces las posiciones doctrinales del anarquismo hispano hacia conceptos como patria o patriotismo habían sido equívocas y, en todo caso, se habían caracterizado por su teórica oposición frontal a conceptos burgueses, aunque de modo más o menos subliminal también se comulgaba con los presupuestos patrióticos. La patria, consideraban los anarquistas desde fines del siglo XIX siguiendo algunos de los postulados de Bakunin, podía tener un significado burgués y peyorativo, pero igualmente una valencia positiva, como amor a la propia comunidad en que se había nacido y se vivía, con ánimo de transformar en un futuro toda la humanidad en una patria única. Hasta que llegase ese momento, el patriotismo también podía ser considerado un sentimiento positivo y constructivo, aunque se mantuviese una postura crítica acerca de la España oficial, castiza o degenerada (sobre el particular José ALVAREZ JUNCO, La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 250-255).
De entrada, en la publicística anarquista de guerra reinaba un consenso general en que el otro, el enemigo, era un invasor extranjero. Algunos de los carteles editados por la CNT-FAI destacaron claramente este discurso en sus mensajes: El invasor -se estrellará ante la muralla humana del pueblo español, clamaba en grandiosos tonos un póster confederal de 1938. Con cierta frecuencia, los traidores que ayudaron a los invasores extranjeros a hollar suelo español fueron designados en el vocabulario libertario —y a veces por el republicano— como la «AntiEspaña», manipulada por oscuras conspiraciones tejidas por elites politicas fascistas desde Alemania e Italia.
Igualmente, en los cientos de poemas anarquistas de la guerra civil, obra de periodistas confederales como Antonio Agraz, Félix Paredes o el editor del periódico madrileño CNT José García Pradas, pero también de milicianos anónimos, adquirió frecuencia e intensidad crecientes desde 1937 la apelación a la «madre España», a la «raza indómita», a las gestas históricas del pueblo español y su pasado combativo e insurgente, incluyendo vindicaciones de personajes como el Cid Campeador, el conde Fernán González, los conquistadores de América o el Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba`. La novia ausente del soldado anarquista de la 39 Brigada Mixta a la que dedicaba su poema no debía llorar la ausencia del caído, pues la independencia era lo primero: « ¡Qué importa un muerto!! ¡Hay que aplastar la invasión!». Y la toma del monte Garabitas por los «leones rojinegros» en 1937 buscaba «quitarle su guardia/al invasor traicionero», en nombre de la «causa/del invicto pueblo hispano»`. Del mismo modo, el pueblo trabajador que defendía Madrid luchaba por un «nuevo Mundo ... iluminado/por el sol de la igualdad»; pero era el «pueblo legendario» que resistía a invasores moros, «que soñaron/con violar nuestras mujeres», además de «viles irlandeses», «bandidos teutones», «lobos macarrones» y «tigres portugueses»: un «fascismo invasor» que en España hallaría su tumba (Aurelio CANTELI,'«Sobre un mundo de dolor», ¡A Vencer!!, 3, 23 de junio de 1937,;p. 7-8.).
Numerosos ejemplos de este tipo podrían citarse. La invocación a la historia nacional y a las glorias y virtudes del pueblo español, demostradas por su pasado heroico, no estaba ausente de este discurso. De entrada, porque en su propia autopercepción los anarcosindicalistas se enraizarían en una profunda tradición ibérica, de lucha contra la opresión, ,sentir psicológico del pueblo español —afirmará ya el dirigente asturiano de la CNT y periodista Avelino González Mallada, en nombre de la Confederación Regional del Trabajo de Asturias, León y Palencia, en septiembre de 1936— que le llevó en las rebeliones de las Germanías y Comuneros a oponerse a dinastías extranjeras. Por esa razón, los anarquistas, fieles al sentir de la «verdadera patria», la del pueblo, podían aplazar la realización de sus ideales revolucionarios en pos de la victoria. Lo mismo se puede afirmar de algunos relatos de campaña sobre la defensa de Madrid redactados por militantes cenetistas. En ellos, el patriotismo español era un postulado omnipresente, pero implícito, expresado a menudo mediante recursos paratextuales. Así, las tropas atacantes son descritas con términos ideológicos de connotación peyorativa («fascistas»), o abiertamente despectivos («terciarios», «civiones», «señoritos fascistas»), pero sobre todo como extranjeros y mercenarios («morisma», «legionarios hambrientos de botín»). Pese a que se reconocía la presencia de soldados españoles entre los adversarios, estos últimos eran aludidos de forma que se les negaba la condición de connacionales: los combatientes autóctonos del ejército invasor se transformaban en simples «peninsulares», que no españoles; y los requetés navarros eran encuadrados en imaginarios «tabores». Frente a ellos.,como recogía el director del órgano de la CNT Castilla Libre Eduardo de Guzmán, se situaba una vez más el pueblo humilde y patriótico, el «de los parapetos, de las casuchas, de los ribazos donde se defiende la independencia de España y la libertad del proletariado ... »(Eduardo DE GUZMÁN, Madrid Rojo y Negro [1938], Madrid, Oberón, 2004).
Otros dirigentes anarquistas, entre ellos varios de raigambre faísta, no tuvieron inconveniente en invocar de modo explícito y decidido al patriotismo como discurso movilizador. Y de manera temprana. Federica Montseny, por ejemplo, se refería en un discurso radiado a fines de agosto de 1936 a los facciosos como malos españoles, pues si amasen a su patria «no hubiesen arrojado sobre ella a los moros»; apelaba a la unión sagrada contra el fascismo invasor, identificado con la negación de «las libertades conquistadas por la revolución francesa»; y lamentaba que la «militarada» sublevada estuviese causando la ruina de España. El Madrid glorioso debía recuperar el espíritu del Dos de Mayo, pues España estaba acostumbrada «a estas luchas cruentas por su independencia» y los españoles llevaban en su sangre aquella rebeldía como un legado racial. Y silos «señoritos chulos» querían hacer regresar una España decrépita, las mujeres leales a la República eran más patriotas de lo que podían ser ellos, pues «estamos haciendo una patria que saldrá de nosotras mismas. Somos nosotros los únicos que pedimos una España grande». Dos meses después, la líder ácrata volvía a apelar a la unidad antifascista para «impedir la invasión de nuestra tierra por las naciones que apoyan a los facciosos», pues en aquella hora fatídica estaba en juego «la existencia de España». Razón por las que era necesario aparcar las reivindicaciones revolucionarias inmediatas en pro de la comunión de esfuerzos entre la clase media y el proletariado, unidos por una causa superior: «derrumbaremos la España podrida y sobre sus ruinas construiremos la España que alienta en el espíritu de cuantos formamos la Liga antifascista».
Con todo, el recurso al patriotismo como móvil inmediato de la lucha, con pareja intensidad que el leitmotiv antifascista y de lucha por la libertad, y como discurso movilizador unitario adquirió tintes agónicos en Federica Montseny cuando esta última, abrazado el pragmatismo gubernamentalista, se convirtió en ministra de Sanidad en el gabinete de Largo Caballero desde principios de noviembre. Pero lo fue sobre todo en sus intervenciones públicas y ante auditorios no anarquistas. Pues ante sus propios seguidores, como en el mitin organizado por la Juventud Libertaria de Alicante el 21 de diciembre, Montseny se seguía refiriendo a la guerra civil esencialmente como una «guerra de una clase contra otra». Por el contrario, en sus alocuciones radiadas desde mediados de noviembre para el pueblo de Madrid insistió a menudo en el consabido paralelismo con el Dos de Mayo y el ejemplo de Madrid para España y elmundo .
Ahora bien, en un mitin celebrado en Barcelona el 3 de enero de 1937, Montseny insistía de nuevo en los términos de unidad patriótica, recordando, eso sí, que la auténtica tradición española era intrínsecamente federalista, Y en marzo de 1937, en un discurso más elaborado en el que comparaba la experiencia francesa de la Commune y la revolución española, aludía a la rebelión valenciana de las Germanías en el siglo XV como la primera revolución social que precedió en cuatro siglos a la Comuna de París. Pues en aquella se habrían dado cita reivindicaciones sociales, federalismo proto-proudhoniano y reacción frente a la amenaza de dominación extranjera, del mismo modo que había ocurrido en las Comunidades de Castilla. Ya que los españoles debían luchar en solitario Contra fascismo internacional, la primera y urgente necesidad era expulsar a los invasores de España. El «espíritu indómito de la raza», que ya se había demostrado con creces durante la guerra antinapoleónica, perfecto ejemplo de lucha patriótica que sirvió de luminaria para la derrota posterior del tirano en toda Europa, permitiría a los españoles ganar la guerra, explotando una moral e instintiva «unidad racial frente al invasor», tan Importante como «la unidad moral» contra el enemigo político. Se imponía, por tanto, exaltar «un sentimiento», el nacional, que «aunque después pueda convertirse en peligroso, hoy ha de ser el aglutinante que nos una a todos».(Federica MONTSENY, La Commune de París y la revolución española, s. 1., Impr. y Lit. Ortega, s. f. [1937], pp. 29-32.) Pues la nación constituía el auténtico cemento, emocional e interclasista, el elemento que habría de tener la fuerza de una «unidad elemental, primaria, troglodítica, que es la establecida por los animales y por los primeros hombres contra las tribus que los perseguían», Con ese factor no habrían contado las huestes de Mussolini: España no era Abisinia, ni se dejaría colonizar por el invasor`. Con todo, las reservas Iniciales frente a la retórica patriótica no duraron demasiado, ni siquiera entre los anarcosindicalistas. La propia Federica Montseny llamaba así de nuevo año y medio más tarde, esta vez desde las ondas, a «reconquistar España, la España nueva, la España grande. Y no tenía empacho en declarar en agosto de 1938 que su españolismo, heredado de Joaquín Costa, confiaba en que los españoles, «raza de machos, brutal y magnífica, fecunda y trágica», encontrarían en sus virtudes raciales el aliento necesario para expulsar al invasor.
Otros dirigentes confederales no le andaban a la zaga en entusiasmo patriótico a la hija de Federico Urales. El ministro de la CNT en el Gobierno de Largo Caballero Juan García Oliver apelaba en 1937 a la «unidad nacional en armas» como un paso previo a la revolución. Pese a su internacionalismo, notaba el catalán, los anarquistas tendrían una fuerte sensibilidad patriótica, particularmente en su amor por la dignidad nacional del pueblo español, el único que podía sentir la patria frente a los burgueses que carecían de ella, y estarían dispuestos a demostrar un decidido compromiso con su país. Razón por la que la CNT jamás podría aceptar que una parte de España cayese en manos extranjeras. La «reconquista de España» y el mantenimiento de la «independencia de España frente a la invasión extranjera» constituían en aquel momento las tareas más urgentes que debía acometer el proletariado consciente y organizado. Pues sin independencia no habría lugar a sucesivas conquistas de libertad social`. El concejal libertario madrileño Manuel González Marín, secundado por el faísta Melchor Rodríguez, afirmaba en una sesión del Ayuntamiento de la Villa en marzo de 1938 que «España jamás podrá convertirse en una colonia extranjera»`. Y en 1940, el dirigente faísta y antiguo consejero de la Generalitat Diego Abad de Santillán seguía insistiendo en semejantes términos, en un pasaje cuya elocuencia creemos que disculpa su extensión:
«No tenemos ningún punto de contacto con los nacionalismos, pero somos patriotas del pueblo español, y sentimos como una herida mortal toda invasión extranjera, en tanto que fuerzas militares o en tanto que ideas no digeridas por nuestro pueblo. Se llaman tradicionalistas justamente los que menos se apoyan en la tradición española, los partidarios de las monarquías importadas, Austrias o Borbones, los partidarios del catolicismo romano, y nos presentan como antiespañoles a los que reivindicamos lo más puro y más glorioso de la tradición ibérica. Si hay tradicionalistas en España, los que van a la cabeza de la tradición somos nosotros, que no vemos para nuestros viejos problemas más que soluciones españolas, tan lejos del comunismo ruso, como del fascismo italogermánico o del fofo liberalismo francés. De ahí nuestro aislamiento y nuestra hostilidad frente a partidos y organizaciones llamados de izquierda que reciben sus consignas o sus ideologías de malos plagios europeos; tan aislados y tan hostiles hemos estado ante ellos, en el fondo, como si se tratase de aquellos a quienes habíamos declarado la guerra. Unos y otros nos parecían, en tanto que partidos, tendencias, extranjeros en España»(Por que perdimos la guerra del mismo).
Del mismo modo, Joaquín Peiró afirmaba en junio de 1938 que la Patria no era una elección racional. Era un sentimiento de pertenencia Previo a cualquier planteamiento sociopolítico: «se siente o no se siente,los anarquistas la hemos sentido siempre .... El sentimiento de Patria, el amor a la tierra que nos vio nacer, no son incompatibles con los principios internacionalistas». Pues la patria era un conjunto de recuerdos asociados al terruño y a la infancia, a la madre y la esfera más íntima de la experiencia individual. Y si esas vivencias presentes en todo hombre eran atacadas por un agresor externo, como lo fueron en 1808, era lícito reaccionar en nombre de ellas.
¿Garantizar la independencia de España como paso previo a la abolición del Estado y a la revolución? Sí, esa parecía ser la posición de compromiso que la CNT-FAI asumía como paso intermedio entre el neopatriotismo republicano de los comunistas y el maximalismo revolucionario del POUM. Pero no todos los sectores del anarconsindicalismo pensaban así. Para algunos, el problema residía precisamente en que sólo la revolución garantizaría la independencia de España, pues la burguesía siempre había sido, era y sería anacional, y las potencias extranjeras, fuesen burguesas o fascistas, llevaban siglos colonizando España con la ayuda de esa burguesía y dinastías reinantes. Los representantes de la fidelidad al espíritu revolucionario del 19 de julio, como la Agrupación Los Amigos de Durruti, consideraban así que patria y revolución eran términos inextricablemente unidos. Si toda la historia española demostraba que desde el siglo xv España era un feudo de las potencias extranjeras, en manos de dinastías foráneas, con riquezas minerales e industriales sometidas a los dictados del capitalismo internacional y con una burguesía indígena dependiente de aquel, el pueblo español se caracterizaría por un «espíritu de independencia» manifiesto «desde los albores de nuestra historia. Múltiples han sido las invasiones pero nunca han podido abatir el espíritu sagrado de independencia». Hasta la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, en la práctica, las reivindicaciones sociales habían estado ausentes de esas reacciones frente al invasor. Como quiera que España nunca habría sido independiente en verdad por estar sujeta a los intereses económicos forasteros, y su burguesía nunca podría ser auténticamente patriota, sólo habría una posible conclusión: que para resolver el problema de España, que «es de un carácter colonial», su sujeción económica y aun su reparto territorial a manos de potencias extranjeras, fascistas o burguesas, era preciso que la clase trabajadora hiciese al mismo tiempo la revolución y se desembarazase de una burguesía antipatriótica por naturaleza:
«La clase trabajadora ha de conseguir la independencia de España. [...] A los trabajadores nos toca arrojar a los capitalistas extranjeros. No es un problema patriótico. Es un problema de clase» .(Agrupación Amigos de Durruti, Hacia una nueva revolución, s. 1. [Barcelona], s. e., s. f. [enero de 19381.).
Además, si el anarquismo era un movimiento típicamente hispánico con raíces en la más antigua y ancestral historia ibérica, no podía haber ningún revolucionario que fuese más español que los anarquistas. Este argumento ya había sido avanzado en la prensa anarcosindicalista con anterioridad a 1936, por periodistas como Salvador Cánovas Cervantes, quien afirmaba en octubre de 1933 desde el periódico madrileño La Tierra que sólo la ideología libertaria era cabalmente «racial» y española, y la CNT la única organización que encarnaba el genuino espíritu revolucionario autóctono. Pero ahora ese argumento no sólo será utilizado para justificar la congruencia entre hacer la guerra y la revolución al mismo tiempo, sino también para condenar el peligro de intervención soviética en la política interna de la República española, particularmente tras mayo de 1937. El comunismo «ruso» pasaba a ser así un invasor extranjero más, que pretendía transformar el solar patrio en una colonia del Kremlin. Y hasta las Brigadas Internacionales, tan alabadas en buena parte de la literatura confederal, podían ser contempladas desde esa perspectiva como una suerte de caballo de Troya de Stalin. Tanto ellas como los asesores soviéticos recelarían del pueblo español, heroico pero indócil ante un «poder central de hierro», y se afanarían en «cambiar el temperamento y el alma española» para imponer las directrices moscovitas. Argumento, por lo demás, que los anarquistas ya habían empezado a utilizar con anterioridad a la guerra civil. Incluso se registraron incidentes diversos entre militantes y autoridades locales anarquistas y mandos de las Brigadas Internacionales. Pues una cosa era la solidaridad del pueblo ruso o mexicano, ejemplos de altruismo revolucionario, razonaba el cenetista Ricardo Sanz desde el exilio en 1969; y otra los intereses del Estado soviético, no menos ruines que los de Alemania o Italia, y que desvió a otros fines el dinero recaudado entre los trabajadores soviéticos. Aún peor, los anarquistas denunciaban ya en 1938 que el recurso al nacionalismo y a la patria servía únicamente para que los comunistas camuflasen su estrategia de toma del poder, centralizando milicias y organismos autónomos y desplazando a la revolución del primer plano de las prioridades del pueblo.
Buena muestra de la formulación patriótica del anarquismo de guerra español la ofreció una serie de artículos del mismo Salvador Cánovas Cervantes en las páginas del órgano libertario barcelonés Solidaridad Obrera durante los primeros meses de la guerra. Al historiar el proceso de revolución española, Cánovas Cervantes llegaba a la conclusión de que la auténtica causa nacional era la del pueblo trabajador, y sólo la revolución popular podía salvar a España como nación. Unicamente el proletariado y el pueblo en general eran capaces de situar a España en su lugar en el mundo y redimirla de su decadencia, patente desde que unas clases dirigentes desnacionalizadas con gustos extranjeros y ajenas al sentir patriótico despilfarraron los recursos del Imperio y provocaron su disolución, «perdiendo nuestra nación la categoría de potencia digna de tenerse en cuenta», y prolongaron el ridículo nacional con la orgía de sangre de Marruecos. Sólo una revolución genuinamente española, la que podían llevar a cabo las masas libertarias, sin referentes o modelos extranjeros, aseguraría el porvenir de la patria y la preservación de su independencia, como ya había ocurrido en 1808, cuando «despertó de nuevo en la conciencia dormida del pueblo español la idea de nacionalidad». Una patria que era amenazada ahora por esas mismas clases dirigentes vendidas al extranjero que, como en 1808 y en 1823, entregaban la patria al invasor extranjero ante el miedo a una revolución popular y nacional al tiempo. Mussolini era el nuevo Metternich que lanzaba otros Cien Mil Hijos de San Luis para sofocar una España que marcaba el rumbo de la libertad a Europa, y Franco un nuevo duque de Angulema, pero doblado de traición a su país: «un general español que facilita al extranjero la desmembración de su patria. En la Historia de ningún país se dio caso semejante». Pero la respuesta revolucionaria del 18 de julio había demostrado que el sentimiento de nacionalidad, aunque aletargado, seguía anidando en las clases populares. Y de esa revolución saldría ante todo una nación regenerada y redimida de los errores tanto de la Monarquía como de la República pactada por monárquicos y republicanos burgueses. La solución no era volver a la fallida República del 14 de abril, fracasada en su designio de regeneración nacional, sino el favorecer una revolución «que tenga sello español por los cuatro costados, repudiando toda influencia extranjera». Una revolución autóctona que llevase a España a «reconquistar de nuevo su nacionalidad» y a transitar «por las rutas de su grandeza, que una nuestros futuros destinos a la misión civilizadora que quedó interrumpida al caer la dirección de España en el siglo xvi en manos de las dinastías extranjeras que malograron sus destinos». En ello radicaba la esencia del movimiento revolucionario iniciado en las calles de Barcelona el 19 de julio de 1936:
«Por vez primera se manifiesta en el pueblo la orientación de un movimiento plenamente nacional. Los trabajadores tenían que ser necesariamente los que se pusieran al frente de esta empresa regeneradora por haber quedado libres de todo contacto con las clases decadentes, culpables del desastre nacional. ... La Revolución en España significa pujanza, crecimiento de una raza; puesta en marcha de la comunidad ibérica, cuya civilización aportará de nuevo señalados servicios a la causa de la Humanidad... La única viabilidad para afianzar la nacionalidad española y su economía, está en el triunfo de la Revolución proletaria. En ella se ha concentrado la nueva savia que ha de dar a la futura España caracteres de nación pujante, libre y poderosa».
Muy semejantes argumentos se encuentran en la obra del geógrafo e historiador Gonzalo de Reparaz, para quien el pueblo español poseía una personalidad objetiva dictada por la Historia y la Geografía, aunque oscilante entre Europa y África, y cuyo destino histórico habría sido incompleto. La disgregación geográfica y regional de la península, además, introducía en España un factor de división; pero al mismo tiempo enseñaba el único camino de su plenitud y auténtico sentido: una estructuración federal. Sin embargo, el centralismo, injerto introducido por dinastías reinantes de origen extranjero, había frustrado ese camino, provocando la secesión de Portugal y la amputación de Gibraltar. La guerra civil ofrecía la posibilidad de regenerar el cuerpo de España, purificándolo y dando lugar a una nueva Iberia, que reaccionaba frente a la guerra de invasión desencadenada por el fascismo imperialista extranjero. Esa nueva Iberia resurgiría como faro de la civilización frente a la Invasión de los nuevos bárbaros, atraídos por una «España nacionalista» que «no era española, y ahora, vestida de fascista, sigue no siéndolo», gracias al protagonismo del pueblo, con el propósito de rescribir la triste Historia de decadencia.
El confuso españolismo anarquista apelaba conscientemente, y de modo creciente, a una versión irredenta del pasado patrio. Toda la Historia de España podía ser interpretada como una lucha continua entre el pueblo ibérico-español, en pugna por su libertad y por su independencia, y los diversos invasores extranjeros que sólo pretendían esclavizarlo, así como entre el pueblo y unas clases dirigentes —aristocracia y burguesía— que en el fondo tenían poco de españolas y aún menos de castizas, pues estaban «totalmente desnacionalizadas .... Era de buen tono conocer todos los idiomas menos el suyo propio, y hablar con cierto acento demostrativo de su falta de contacto ideológico con su país». No era ya sólo el pueblo en armas de 1808 traicionado por sus clases dirigentes; o los Comuneros de Castilla derrotados por una dinastía extranjera que ahogó con ellos a la auténtica España, aquella «España fuerista de los Reyes Católicos, basada en las libertades municipales y en el respeto a la personalidad individual y colectiva hispánica» que había dado lugar a su vez a un «asombroso renacimiento de nuestro pueblo y su incorporación al descubrimiento y civilización de América» ,Como resumía José García Pradas unos años más tarde, en 1947, la Historia española, desde los primeros pobladores prerromanos hasta la guerra civil, mostraría cómo esta última no sólo había sido una guerra de clases, sino sobre todo un enfrentamiento entre la nación «como conjunto de capacidades de producción, y el parasitario Estado que la domina y la explota desde hace siglos». El instrumento de este, último había sido, particularmente, el ejército, primer adversario de la nación y su colonizador interno desde, al menos, la represión de la revuelta de los Comuneros de Castilla; y que se había convertido en funesto protagonista de una secuencia de ultrajes a la nación que continuaba con las Germanías valencianas, la revuelta morisca de las Alpujarras, el cantón cartagenero de 1873, octubre de 1934 y la guerra de 1936-1939.
El espíritu indómito de los milicianos anarquistas tenía raíces más profundas. Hasta los líderes de las tribus ibéricas que se habían opuesto al invasor romano podían ser equiparados a los héroes milicianos del presente. Como escribirá nuevamente Abad de Santillán en 1940, el mitificado Buenaventura Durruti se transformaba en una suerte de Viriato redivivo:
«Han cambiado los nombres de los partidos, los colores de las banderas, las denominaciones ideológicas; pero el parentesco racial y la esencia del esfuerzo de un Viriato, luchando contra los nobles romanos e indígenas, y un Durruti acaudillando una masa entusiasta de combatientes para libertar a Zaragoza de la opresión militar, es innegable».
Los españoles que en 1936 resistían con las armas al fascismo no encarnaban, pues, un fenómeno nuevo. Se limitaban simplemente a responder con plena fidelidad a la «trayectoria que nos habían marcado ya nuestros antepasados y que nosotros reafirmamos para que la continúen nuestros hijos», emanación de una suerte de «esencia del viejo iberismo africano, al cual la invasión árabe no hizo más que sumarse como factor de la misma naturaleza». Pero el compromiso español con la libertad estaba intrínsecamente unido al respeto de su pluralidad interna, desde sus Juntas antinapoleónicas de 1808 hasta los comités regionales antifascistas de 1936-1937, incluyendo los Consejos de Aragón o el interprovincial de Asturias, León y Palencia. El centralismo, importado del extranjero «por reyes de otra raza y por la iglesia romana impuesta por esos reyes», se oponía secularmente a la más auténtica tradición española, que en esencia sería federalista o protofederal, y después las nuevas Fuerzas políticas centralizadoras (republicanos, socialistas y comunistas) sólo consiguieron llevar «la escisión al pueblo» y desviarlo «del juego natural de sus instintos». Dado que el pueblo español, «por instinto racial, si podemos usar la palabra», se caracterizaba por su «oposición irreductible a todo centralismo», la consecución de la victoria final sería un requisito imprescindible para mantener la «federación tradicional de las regiones y provincias y la libertad de su iniciativa fecunda y de su decisión valerosa». Pues para que la revolución tuviese éxito, esta debía fundarse en las enseñanzas de la Historia española, y debía ser «eminentemente nacional», afirmaba el periodista Jacinto Toriho, para conseguir la independencia de España: descentralizada, con guerrillas y sin centralización militar al estilo soviético.
Tal planteamiento era coherente, hasta cierto punto, con los llamamientos iniciales de los anarquistas a la libertad de todos los pueblos y municipios ibéricos frente al fascismo . Ahora bien, esa tradición federalista, advertía el dirigente confederal, antiguo treintista y ministro de Comercio en el gabinete de Largo Caballero Juan Lópéz, además de ser consustancial a la auténtica «Constitución real» del pueblo español, no debía ser confundida con el federalismo de carácter pequeño-burgués y territorialmente insolidario abogado por el catalanismo. Este último no sólo debía ser combatido en el plano teórico, sino también mediante una respuesta «agresiva y activa» en aquellos momentos en que estaba en juego «mantener y defender la libertad del pueblo español». Por el contrario, el federalismo de la CNT tendría como fin supremo la garantía de la solidaridad y la asociación fraternal entre todos los pueblos de España, con base primordial en el municipio y el pacto sinalagmático entre individuos, si bien en un momento en el que la CNT participaba en el Gobierno de la República poca trascendencia práctica cobraban esos principios. Pero eran postulados cardinales que, junto con la defensa del pacto social y federativo como vía para refundar la auténtica España, y el rechazo hacia los postulados nacionalistas subestatales, seguían vivos en el ala más intransigente del movimiento libertario, como defendía todavía en 1944-1945 el periodista y antiguo director de Solidaridad Obrera y del órgano faísta Tierra y Libertad Felipe Alaiz, quien en las páginas del órgano CNT también había atacado acremente al catalanismo.
El federalismo ibérico de tradición municipalista o sinalagmática también debía ser un camino, afirmaba Avelino González Mallada, para conseguir la reincorporación de Portugal al solar hispánico, pues aquel se habría separado del plural tronco federativo común exclusivamente por «causas dinásticas». El alma federalista y proudhoniana del anarquismo también se revelaba de modo circunstancial en las colaboraciones de milicianos anarquistas publicadas por la prensa de trinchera Y a ella aludirá también Federica Montseny cuando, pese a desaprobar la asunción de la competencia de Orden Público en Cataluña por el Gobierno de la República tras los sucesos de mayo de 1937, cifraba el porvenir de España en un régimen socialista y federalista, «de respeto y personalidad humana, basado sobre las autonomías municipales y provinciales, que hará que España sea grande a condición de que permanezca federada y unida».
Con todo, es igualmente cierto que los anarquistas catalanes, presentes en el Comité de Milicias Antifascistas y desde el 26 de septiembre de 1936 en el propio Gobierno de la Generalitat, acogieron esporádicamente con cierta simpatía, sobre todo a fines de 1936, la idea de constituir un nuevo Estado ibérico en plena guerra, compuesto de Cataluña y, en su versión más optimista, Aragón y Valencia, con el fin de hacer avanzar el comunismo libertario en las zonas en las que la organización anarcosindicalista era más fuerte, y desde allí poderlo hacer irradiar en una fase posterior a toda la península. Sólo una Cataluña libre podría ofrecer, un ejemplo al mundo de política revolucionaria de guerra, libre de la burocracia gubernamental y del influjo soviético, que podría ser adoptada por el conjunto de España como un modelo para obtener la victoria. Y, posteriormente, España podría ser refundada mediante un auténtico Pacto federal —es decir, en el que las partes disfrutaban de soberanía en el momento de integrarse— donde Cataluña participaría de modo entusiasta- Planteamiento que no tenía nada que ver, observaba en 1938 el sindicalista revolucionario francés y combatiente en España por un tiempo Robert Louzon, con «motivos patrióticos o morales; [la CNT] se ha opuesto siempre al catalanismo y no ha cambiado de opinión, pero es separatista por razones sociales».
En el caso vasco, sin embargo, la Incompatibilidad entre la CNT y el PNV se tradujo en una hostilidad abierta de los anarquistas vascos hacia el Gobierno vasco presidido por José Antonio Aguirre. Con todo, algunos anarquistas vascos no se oponían a que la autonomía vasca se reformulase dentro de un molde federalista ibérico.
La alegría federalista de los libertarios no era compartida, huelga decirlo, por todos los partidos alineados con la defensa de la legalidad republicana. Para republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, algunos postulados básicos del patriotismo-nacionalismo español estaban fuera de discusión. La preservación del sujeto único de soberanía, que sólo podía ser España, era uno y quizás el más importante de ellos. Ya que, además, el conflicto bélico había creado una circunstancia excepcional, en la que todos los esfuerzos debían concentrarse en primer lugar en ganar la guerra, era necesario reforzar el poder central y dar preeminencia política, administrativa y legislativa al Gobierno central, esto es, al Gobierno de la República